Necesitamos debates semejantes, que contribuyan a cuestionar no sólo nuestro presente sino también a nosotros mismos. Quizás una de las experiencias más frecuentes de nuestro tiempo sea la experiencia de la decepción, ante todo, por la escasez de horizontes que nos ayuden a imaginar la inminencia de otras posibilidades sociales y humanas. No se me ocurre forma mejor de producir ese horizonte que la producción de debates políticos -lo que supone, desde luego, abandonar el miedo reaccionario a la política-. Podemos hacer nuestra la respuesta de M.F. ante el entrevistador: " (...) qué ceguera, qué sordera, qué densidad ideológica tendrían que pesar sobre mí para impedir que me interesase por el problema sin dudas más crucial de nuestra existencia, es decir, la sociedad en que vivimos, las relaciones económicas con las que funciona, y el sistema que define las formas habituales de relación, lo que está permitido y lo que está prohibido, que rigen normalmente nuestra conducta? La esencia de nuestra vida está hecha, en último término, por el funcionamiento político de la sociedad en la que nos encontramos. (...) Así que no puedo responder a la pregunta de por qué yo debería estar interesado por la política; únicamente puedo responder preguntándome ¿por qué no debería hacerlo?".
viernes, 27 de diciembre de 2013
lunes, 23 de diciembre de 2013
La privatización de la seguridad: guerra de clases y estado policial
Por si quedaban dudas: el
neoconservadurismo hegemónico ha interpretado las luchas sociales mejor que una
pseudoizquierda social-demócrata que daba por enterrados los espectros de Marx.
Las interpreta como antagonismo predominantemente
de clase y prepara de forma meditada su respuesta a la escalada de conflictos
que es de prever para los próximos años en España. Tanto la “Ley de seguridad ciudadana” como
la “Ley de
seguridad privada” (de inminente aprobación legislativa) constituyen uno de los
episodios más virulentos a nivel nacional del proceso mundializado de conversión
de ese antagonismo en una declaración de guerra total contra aquellos que ha
reducido al rango de sobrantes humanos.
La «criminalización de la
disidencia» ha dado un nuevo giro: castigar a aquellos grupos de activistas que
no se conforman con presenciar dócilmente su propio sacrificio. A partir de
ahora, no sólo el derecho a reunión y manifestación queda absolutamente restringido
-a contramano de cualquier proyecto político democrático- sino que el sueño
delirante de la privatización de la vida
alcanza un nuevo punto álgido: la transferencia parcial de las funciones de
seguridad a empresas orientadas al lucro.
En breve, la vigilancia privada
tendrá el poder de identificar y detener en la vía pública a personas
consideradas “sospechosas”, tras obtener la autorización pertinente. El
beneplácito de las clases propietarias es absoluto: podrán “descansar en paz”, contando
con servicios de protección que responden a sus intereses de forma directa, tal
como ya hacen los monumentales ejércitos privados que proliferan a nivel
mundial. El estado policial es también ese estado que en nombre de circunstancias
excepcionales enlaza de forma inextricable lo público y lo privado: trata el
espacio colectivo como un espacio sometido a la arbitrariedad de un sujeto
soberano, sustraído del escrutinio común. No es de extrañar que la
transferencia parcial de esta función estatal indelegable se plantee como un
paso fuera del debate público: forma parte
de su lógica inescrutable.
Lo público como negocio privado
-favorecido por un sistema corrupto de prebendas y privilegios- instaura la
competencia entre las elites y el saqueo a los subalternos. Hay que insistir:
más allá de la “oportunidad de negocios” para las 1500 empresas de seguridad
privada operativas en territorio español (con una facturación actual de más de
3000 millones de euros al año), ¿en qué sentido podría beneficiarnos ser objeto
de vigilancia permanente por su parte? No es sólo un problema de
subcualificación evidente que debería alarmar a cualquier persona mínimamente
precavida; implica ante todo que una de las partes asuma el rol de juez, esto
es, que la burguesía sea erigida como guardián del bienestar colectivo, aunque
más no sea mediante sus lacayos. Un elemental trabajo de indagación sobre las
empresas de seguridad privada sería suficiente para persuadirnos del carácter
radicalmente inadecuado de esta transferencia funcional; permitiría identificar
lazos inocultables entre algunas de esas empresas y una ultraderecha racista,
xenófoba y aporofóbica (1). ¿Qué ecuanimidad cabría esperar de esos sujetos en
el ejercicio del poder de vigilancia, especialmente cuando se los autoriza a convertir
a sus declarados enemigos en objeto?
La ruptura con respecto a la
concepción formal de la policía como fuerza
pública (sometida a controles institucionales) es patente, aunque esos
controles ya sean laxos e insuficientes a la vista de la regularidad del abuso
y la corrupción institucionalizada. El presunto «monopolio de la violencia
legítima», reservado al aparato represivo de estado, queda suspendido y, con certeza,
habilita una nueva fase política –no sólo en clave nacional- que deja muy atrás
la ya endeble teoría neoliberal que lo inspira: ni siquiera pretende reservar
al estado el rol subsidiario que doctrinalmente propone, relativo a “política
fiscal”, “justicia” y “seguridad”, dentro de un sistema de “economía de
mercado”. Para esta ideología tecnocrática ninguna frontera es sagrada, como no
sea la expansión ilimitada del capital.
Así como el partido de gobierno
ha consolidado una estructura tributaria completamente regresiva (gravando
sobre las rentas de trabajo y reduciendo la presión fiscal sobre las rentas de
capital) y ha instituido «tasas judiciales» que restringen el derecho de las clases
medias y populares a utilizar de forma gratuita el sistema responsable de
administrar “justicia” (en verdad: un sistema manifiestamente selectivo e
injusto), ahora también menosprecia la seguridad de una parte mayoritaria de la ciudadanía. Lo que
está en juego, desde luego, no es la «abolición del estado» sino su reconfiguración
como institución política que asume de forma abierta su condición clasista, correlativa a un capitalismo
globalitario gobernado por las grandes corporaciones trasnacionales (2).
El modelo de «estado-gendarme»,
por tanto, queda contradicho término a término por una política gubernamental
que no hace sino agravar las brechas entre ricos y pobres, beneficiarios de un
sistema judicial injusto y víctimas de la judicialización, perseguidores y
perseguidos, en definitiva, opresores y oprimidos (incluso si denunciamos la
complicidad objetiva entre unos y otros y eludimos cualquier forma de
maniqueísmo moral que exalte las virtudes metafísicas de los segundos por sobre
los primeros). La desigualdad entre ciudadanos de primera y de segunda no cesa
de acrecentarse.
La presunta complementariedad y
subordinación funcional que contemplaría la nueva norma no es más que una falsa
declaración de intenciones. Abre algunas preguntas insistentes, una vez que nos
deshacemos del mito de la armonía espontánea entre lo individual y lo colectivo
o, si se prefiere, de la mano invisible que reconduce el egoísmo hacia el bien
común: ¿en qué sentido podrían considerarse “complementarios” los intereses
privados y la seguridad pública? ¿A quiénes responderá, en última instancia, esta
nueva guardia? ¿Qué protocolos de actuación se prevén ante el surgimiento de conflictos
de intereses entre esas empresas y otros particulares? ¿Qué normas y sanciones
se estipulan para evitar el abuso de autoridad (habitual por lo demás en los
cuerpos policiales)? ¿Cómo y quiénes supervisarán el cumplimiento efectivo de
las nuevas normativas del sector? En
cualquier caso, el negocio está servido: no es difícil advertir que su
rentabilidad depende directamente de la producción serial de sospechosos y la
correlativa expansión de servicios securitarios, incluso si ello supone una nueva
afrenta a los derechos civiles. El sentido de una política de seguridad
semejante, sin embargo, no se agota ahí. Las medidas en cuestión apuntan a blindar
a las clases propietarias de los efectos de la desigualdad radical, generalizando
el control policial sobre las clases subalternas. El aumento de la
desprotección de las mayorías frente a los matones a sueldo de siempre (al
viejo estilo cowboys) trabajando para
las patronales en una ciudad sin ley está reasegurado.
Como ya es habitual en España, los
portavoces gubernamentales del poder económico-financiero concentrado no
muestran el más mínimo reparo en seguir arremetiendo contra una democracia de
por sí devaluada. El remate de lo público y la exaltación de la iniciativa
privada constituyen, sin embargo, sólo la punta del iceberg de un proceso
político, cultural y económico más vasto que sólo puede detenerse mediante la
articulación de resistencias colectivas sistemáticas y organizadas. La
aceleración de ese proceso es signo de nuestra debilidad política. El miedo a
perder lo que no se tiene es cómplice de una expropiación sin precedentes de lo
público-estatal. Si, en nombre de la autoconservación, los guardianes del orden
quieren domesticar lo que hay de imprevisible en la vida social, es nuestra tarea
luchar para que ese impulso indomesticable no quede enjaulado como mera
supervivencia.
(1) El caso más flagrante quizás sea el de la empresa de
seguridad valenciana “Levantina”, asociada estrechamente al partido
ultraderechista “España 2000” .
Al respecto, véase “El negocio de seguridad privada de la ultraderecha”, de
Antonio Maestre, en http://www.lamarea.com/2013/12/11/la-ley-de-seguridad-privada-permitira-al-partido-ultra-espana-2000-ejercer-como-policia/
(2) Es razonable que esa reconfiguración histórica del
estado reactive debates en la izquierda en torno al mismo sentido y legitimidad
de las estructuras estatales fundamentales, incluyendo el debate en torno a la
posibilidad misma de una policía sujeta a mandatos democráticos básicos.
miércoles, 18 de diciembre de 2013
Una entrevista a Arcadi Oliveres de Eduardo Azumendi
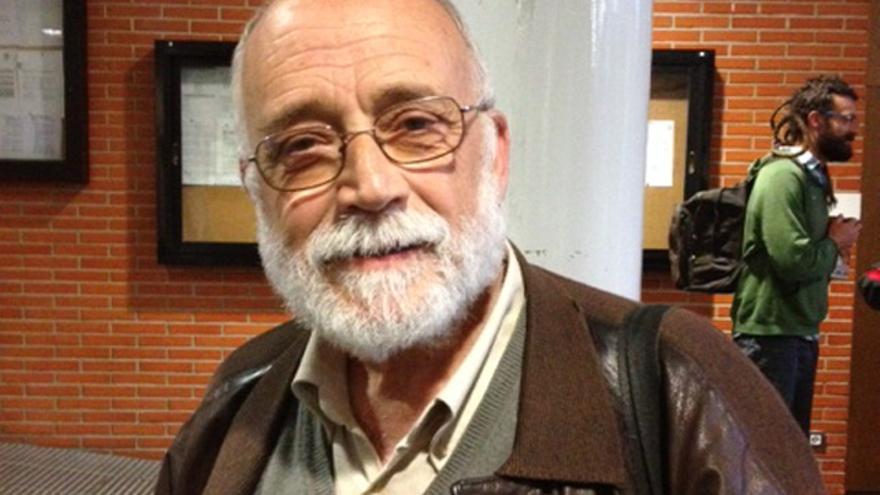
Arcadi Oliveres, antes de entrar a una conferencia en Vitoria.
Arcadi Oliveres (Barcelona, 1945) no puede reprimir la indignación cuando habla del actual sistema político y económico, de cómo se “dilapida” el dinero en ayudar a salvar bancos mientras se permite que miles de familias se hundan. Este profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la ONG Justicia y Pau ha participado en las jornadas sobre energía organizadas por la Plataforma Fracking Ez, en Vitoria. Además de hablar sobre la situación y las desigualdades energéticas Norte-Sur, Oliveres concedió una entrevista a El Diario Norte en la que aboga por “perder el miedo y rebelarse” contra el sistema político actual, al que considera enfermo y caldo de cultivo para la corrupción.
Pregunta: Parece que eliminar las disfunciones de la crisis pasa por basar la economía en una menor rentabilidad y en un reparto más justo de la pobreza. ¿Estos preceptos son compatibles con el capitalismo?
Respuesta: No sé si son compatibles, pero sí sé que es absolutamente necesario para la humanidad. Si no es compatible, será el capitalismo el que tenga que desaparecer porque está en juego la supervivencia de la humanidad. Si el capitalismo no permite esta supervivencia, hagámosle desaparecer y dotémonos de un sistema que facilite la cobertura de necesidades básicas de la ciudadanía y el sostenimiento del planeta.
P. ¿Y cuál es la alternativa al sistema capitalista?
R. Nunca en la historia ha habido alternativas preparadas. Cuando desapareció el feudalismo y llegó el capitalismo no avisaron que a las doce terminaba uno y a las doce y un minuto comenzaba el otro. Se fueron cambiando las estructuras económicas, los señores feudales fueron perdiendo su poder, los burgueses de las ciudades lo fueron ganando. Nació el capitalismo comercial, después otro financiero e industrial. Y estamos en ese proceso hacia un capitalismo más humano que permita que la gente pueda cubrir sus necesidades.
P. Con más de seis millones de parados, ¿cómo es posible que no se produzca un estallido social?
R. Los medios de comunicación han metido el miedo a los ciudadanos y la gente todavía tiene el temor a perder las pequeñas cosas que le quedan. Si la historia de la humanidad hubiera funcionado así, nunca se hubiera progresado. Si los primeros objetores de conciencia al servicio militar no hubieran asumido la voluntad de ir tres años a la cárcel, el servicio militar seguiría vigente en la actualidad. Si las personas de color en Estados Unidos no se hubieran rebelado contra la discriminación racial, los negros todavía irían de pie en los autobuses. Nuestra obligación moral es perder el miedo y rebelarnos contra este sistema enfermo, caldo de cultivo para la corrupción y con políticos y bancos que tanto daño están haciendo.
P. ¿La desobediencia civil puede ser una forma de rebelión?
R. Sí, siempre que sea pacífica y no violenta. Hemos montado una plataforma con movimientos sociales y de izquierda para participar en las elecciones catalanas. Así, nos habremos quitado la mala conciencia de decir que hay que cambiar las cosas y no intentarlo.
P. ¿Está preparada la sociedad para ese movimiento?
R. Sí. Creo que ahora las circunstancias son muy favorables para que esto se emprenda. Se ha deteriorado tanto la situación que no hay otra alternativa. Le voy a contar un caso que ocurrió en Barcelona hace unos años. Cuando concluyó la guerra de Irak se formó un consorcio de 24 bancos a nivel mundial para captar fondos para su reconstrucción. ¿Curioso no? Que los que más han ayudado a destruir Irak ahora también se quieren lucrar con su reconstrucción. La Caixa formaba parte del consorcio y en Barcelona no gustó nada esa idea. Así que organizamos una campaña en tres fases. En la primera, repartimos pegatinas con el lema ‘La Caixa gana dinero con la sangre de los iraquíes’. En un segundo momento, un grupo de 80 voluntarios visitaron oficinas de la Caixa para entrevistarse con sus directores y preguntarles por Irak. Y la tercera fase consistió en que un grupo de 25 personas se acercaban en horas punta a las oficinas de la Caixa y se ponían a gritar que rompían sus cuentas con la entidad por su actitud en Irak. Al cabo de unas semanas, nos llamaron los responsables y nos pidieron que dejáramos la campaña. ¿A cambio de qué?, les preguntamos. Unos días más tarde abandonaron el consorcio. Siempre se puede conseguir que la sociedad secunde iniciativas organizadas de desobediencia civil, de respuesta al poder establecido.
P. Usted ya ha buscado una fórmula para Cataluña, una plataforma que reúne a ciudadanos indignados y movimientos de izquierda con el que pretende participar en las próximas elecciones al Parlamento catalán.
R. Yo he creído en eso, pero puedo equivocarme. Hay tanta gente que protesta que sería positivo que se uniese. A la crítica le falta dimensión política para tirar hacia adelante. La izquierda debería aprender y preparar más este tipo de actuaciones, porque con la derecha es imposible ya que solo mira la cartera. Yo no pertenezco a ningún partido, por eso en Cataluña he planteado una fórmula de coalición electoral: movimientos sociales, personas individuales y corrientes de izquierda. Todos se han subsumido en una candidatura de protesta con vistas a las elecciones en Cataluña. Ya se han adherido más de 30.000 personas y hemos empezado por reuniones en pequeños grupos locales. Dentro de dos años celebraremos unas primarias para formalizar una candidatura. Así, nos habremos quitado la mala conciencia de decir que hay que cambiar las cosas y no intentarlo.
Entrevista extraída de aquí.
Entrevista extraída de aquí.
jueves, 12 de diciembre de 2013
Psywar (Guerra Psicológica) Documental subtitulado
Psywar (Guerra Psicologica) (Documental) (VO.Subt.Español).
Cuenta cómo la CIA y los gobiernos utilizan los estudios de relaciones públicas para manipular a las personas a través de los medios de comunicación. Crean diferentes historias, y luego la distribuyen por los medios.
Se llaman "Operación Psicologica" a cualquier forma de comuicación con objetivos diseñados para influir las opiniones, emociones ,actitudes o comportamientos de cualquier grupo en beneficio de un inversor, ya sea directa o indirectamente.
Si no funciona este video en esta entrada, ver directamente en Youtube.
miércoles, 4 de diciembre de 2013
sábado, 23 de noviembre de 2013
La institucionalización del estado policial: «ley de seguridad ciudadana» y represión social
Al gobierno español no le bastaron
las medidas jurídicas y policiales que ya a principios de 2012 barajaba para contener
la movilización popular que, previsiblemente, sus políticas de ajuste perpetuo vienen
generando desde entonces. Todo indica que en los próximos años no habrá cambio
de dirección: la oligarquía gobernante continuará con sus prácticas de saqueo
privado y estrangulamiento público, apadrinando el enriquecimiento ilícito de
las clases dominantes y el empobrecimiento generalizado de las clases
subalternas. En ese contexto, no es difícil anticipar que el arco de la
conflictividad social se tensará más todavía. De ahí el nuevo movimiento anticipado del gobierno,
preocupado por regular los movimientos sociales contestatarios y ocupado en el oneroso
trabajo de destrucción de los restos del estado de bienestar, la
reestructuración oligopólica del mercado capitalista y la restauración de una
cultura tradicionalista y jerárquica.
La escalada autoritaria que se
sucede desde hace varios años reafirma que la política represiva es la
contraparte necesaria del neoconservadurismo. La inminente aprobación de la
nueva “Ley de Seguridad Ciudadana”, en este sentido, debe interpretarse como un
capítulo más de esa política. El planteamiento de ese proyecto de ley es claro:
proscribir aquellos instrumentos de lucha popular que, virtualmente, se
muestran más eficaces. Realizar convocatorias por medios digitales, participar en
escarches, insultar a la policía, manifestarse frente a instituciones del
estado o filmar las actuaciones policiales, entre otros actos, podrían ser
considerados faltas graves o muy graves penalizadas con multas siderales. A
partir de ese momento, la discrecionalidad de los poderes estatales quedará reasegurada
por ley: una suerte de mordaza ciudadana que amplía la impunidad policial,
blinda a las autoridades políticas ante las protestas, abre la puerta a la
generalización de detenciones arbitrarias y a las identificaciones masivas y,
en definitiva, penaliza a aquellos que manifiestan su disconformidad con
respecto a las políticas oficiales.
No se trata de ninguna
exageración. La gravedad institucional de esta iniciativa legislativa está
fuera de duda. Y -lo que no es menos grave- es de temer que los posibles
conatos de protesta ciudadana no sean suficientes para detener la deriva antidemocrática
que implica. El respaldo inconmovible de una parte del electorado que permitió a
la derecha neoconservadora el acceso al gobierno constituye un contrapeso
retórico frente a los movimientos disidentes, sumidos en una fragmentación
alarmante que es preciso revertir. La política de la fuerza se ampara en la
tautología de invocar la fuerza (electoral) para hacer política (reaccionaria).
Da lugar a la institucionalización del «estado policial» (instaurando la excepcionalidad como norma de
actuación). Con ello, cortocircuita el discurso dominante que presupone la condición democrática de nuestras
sociedades. Ante semejante regresión histórica, los llamados a la conciliación
son tan vacíos como indeseables.
Si la derecha mediática presenta
esta iniciativa legal como una suma de rectificaciones y actualizaciones de una
regulación “deficitaria” del derecho de manifestación (que favorecería el
“vandalismo” o el “incivismo”), es tarea de la izquierda mostrar cómo detrás de
esta intervención lo que se pone en jaque es la libertad de organizar y
participar en acciones de protesta sin convertirse en objeto de una vigilancia
permanente y un castigo siempre latente, sustraídos ellos mismos de cualquier control
público.
Lejos de tratarse de una “sana
tarea de administración de los límites” para garantizar la “normalidad
democrática”, esta nueva regulación autoriza el uso discrecional de las fuerzas
policiales y la limitación autoritaria del derecho de reunión y manifestación. No
sólo cabe sospechar esa presunta “normalidad”, demasiado próxima a la
regularidad del abuso. Lo relevante en ese contexto es la representación de la
protesta como una “amenaza a la paz social”. El correlato de esa representación
es concebir el «orden público» como un cementerio en el que no hay posibilidad
de discrepancia. Construir esa discrepancia como “atentado” es la violencia
misma de un sistema político que rebasa las fronteras nacionales: sanciona la
censura ideológica como procedimiento de una (pseudo)democracia tutelada por
los poderes económico-financieros trasnacionales más concentrados.
Por eso sería un error, desde
este ángulo, leer la política de criminalización en clave exclusivamente local.
Más bien, constituye una respuesta glocal
a una previsión técnica de los expertos del ajuste: es seguro que ciertos
grupos no se limitarán a consentir sin más la nueva contracción de
oportunidades sociales que afecta al capitalismo en su fase actual. La
intensificación de la represión, por tanto, no es en absoluto un fenómeno territorialmente
circunscripto. Los proyectos de control -dignos de ciencia ficción- no cesan de
multiplicarse, incluyendo desde luego el espionaje masivo, la persecución de
activistas o el asedio a los que conciben el periodismo como una actividad
informativa esencialmente crítica con respecto a los poderes establecidos. Ante
la mirada incrédula de quienes reducen estas prácticas para-legales a
cuestiones de seguridad, la globalización del estado policial es cada vez más
real. Augura una nueva era de control: una suerte de ciudad gótica que, para prevenirse de la “turba revolucionaria”, es
gobernada por mafias organizadas que han instalado el crimen y la corrupción
como parte normal de su funcionamiento.
En suma, el endurecimiento de las
leyes jurídicas en España es síntoma de una transformación política mucho más
vasta. La restricción globalizada de las libertades ciudadanas, sea bajo el
pretexto de la lucha contra el Terror o de la defensa del Orden, continúa su
curso totalitario. El umbral que estamos atravesando no parece uno más entre
tantos. La pesadilla de una sociedad administrada -proyectada en una pantalla
de plasma en la que hablan personajes inapelables-, tanto más consistencia
adquiere cuanto más teme el espectro de una revuelta. En particular, esa
pesadilla se hace más vívida cuando lo fáctico se convierte en ley. Armar la
fuerza de derecho es la estrategia al uso. Doble constatación: el abuso de
autoridad como práctica normalizada y la conversión del abuso en norma
legalmente sancionada.
Esgrimiendo amenazas venideras,
el capitalismo no cesa de expandir el campo de lo siniestro, incluyendo el
abandono del que son víctimas millones de seres humanos. Es cierto que no basta
la imposición del miedo a los cuerpos o la penalización de las conciencias
disidentes para desmontar resistencias sociales más o menos estructuradas. Pero
la ofensiva ideológica es nítida. Por otra parte, no cabe subestimar el poder
de las clases dominantes para producir adhesiones colectivas, bajo la expansión
de una cultura masiva que a la vez que pone el éxito económico en la cúspide,
naturaliza la exclusión como parte del juego. La “democracia” reducida a un
procedimiento de alternancia entre oligarquías parlamentarias convierte la
participación en delito. Aunque entre ese sistema formal de representación y el
totalitarismo pueden plantearse algunas diferencias relevantes, las fronteras
entre uno y otro se hacen cada vez más confusas. Es claro que el objetivo de
esas oligarquías no es salvaguardar la convivencia humana, sino restablecer el
mandato de la obediencia: la no aceptación de la desigualdad normativizada se construye como
reprobable. Y si las falsas promesas de la pertenencia auguran la posibilidad
(siempre postergada) de participar en los restos de un festín obsceno, la
maldición de la exclusión social también compromete, de antemano, una
impugnación jurídico-policial. Por definición, los restos del sistema son
sospechosos y objeto permanente de penalización: culpables metafísicos de su “fracaso”
existencial.
Es en ese campo en el que se hace
inteligible el proyecto neoconservador hegemónico. Lejos de agotarse en la
disputa por el sentido de lo público o el reparto de la riqueza, ese proyecto
apuesta a consagrar con fuerza de ley la cadena jerárquica de autoridad. De ahí
la transformación cultural profunda que implica, en particular, el abandono del
ideal mismo de la «sociedad» como
«comunidad de semejantes» y de los valores y prácticas que lo sostienen. La
restauración de las jerarquías y la proliferación de desigualdades son
planteadas no ya como déficits a corregir, sino como normas que suplementan
aquel ideal malogrado en diversas experiencias históricas. Lo que antaño se
juzgaba como injusticia es formulado desde esta perspectiva como parte
inevitable de la competencia ilimitada en que quieren convertir la existencia. La
concentración de poder económico, en vez de ser condenada como un desequilibrio
a corregir mediante la intervención estatal, es legitimada como parte del juego
de la “libre iniciativa privada”. La impunidad de los poderosos no es sino la
consagración de este enlace espurio entre riqueza y legitimidad: la burguesía
es declarada a priori inocente;
puesto que es exitosa no puede ser culpable. La falacia se institucionaliza
como sistema judicial radicalmente clasista: los damnificados son inculpados
por los delitos que otros cometieron. No les basta borrar las huellas del
crimen perpetrado; también se proponen invertirlo, imputando a las víctimas y
desplegando un aparato de control que incumple las normas jurídicas que aplica
a los otros.
La movilización total del bloque hegemónico significa, ante todo, una
declaración de guerra a las clases populares y medias, aunque esa guerra no
suponga de forma invariante la eliminación directa del otro. Habitualmente,
alcanza con derrotarlo en una dimensión moral e intelectual: que acepte lo
existente como el mejor de los mundos posibles o, al menos, que se resigne ante
su supuesta inevitabilidad. Sorprenderse del impudor cínico de sus portavoces
es vano. Seguirán dando por sentado, a pesar de la evidente contradicción de
los términos, que la “naturaleza” de la sociedad es la desigualdad. Dentro
de esta lógica, lo que no se acepta voluntariamente ha de ser aceptado de
manera forzosa mediante la coacción policial y judicial.
La democracia devaluada se hace
manifiesta como inversión suprema: la violencia es proclamada como derecho.
Invocando la razón de estado (cada vez más, la razón de mercado) la
irracionalidad de la injusticia no hace sino expandirse. Seguirán
experimentando con los límites de la “sociedad” convertida en laboratorio: no
es dado conocer su grado de resistencia hasta que no se pone a prueba su
“umbral de tolerancia”. Dicho en otros términos: hasta que no se indaga en su
capacidad para soportar lo insoportable. Claro que en esa “sociedad” no se
distribuyen de forma aleatoria las carencias y privilegios: la economía
política del sacrificio, a la vez que amplía de forma permanente el círculo de
seres humanos potencialmente sacrificables, exime a sus principales mentores.
A nivel nacional, las condiciones
en que se despliegan las actuales luchas distan de ser favorables, en tanto las
asimetrías de poder no cesan de agravarse. Que el gobierno logre amordazar a
aquellos grupos políticamente más activos no es una fatalidad, sino producto (relativamente
incierto) de una pugna. La situación de partida es inequívoca: el partido
gobernante cuenta no sólo con el apoyo de un sistema judicial dominado por una
mayoría conservadora o una fuerza policial obediente sino también con el
respaldo de las oligarquías económico-financieras, el beneplácito de la troika
europea y la connivencia vergonzante de una parte nada menor de la ciudadanía.
Seguir denunciando la
criminalización de la protesta social no alcanza si no es complementada con fuertes
réplicas colectivas, desplegadas de forma simultánea en diversos frentes, desde
la interposición de recursos jurídicos hasta la participación crítica en los
medios masivos de comunicación, sin olvidar instrumentos como la movilización
social permanente, la generalización de la desobediencia civil, las huelgas
generales o las huelgas de consumo, entre otros. Aunque las resistencias
locales a ofensivas globales resulten insuficientes, constituyen un momento
insoslayable.
El objetivo de domesticar la protesta social sólo puede
ser revertido mediante la articulación de diferentes luchas sociales. Que algo
similar pudiera producirse no depende de la espontaneidad de los movimientos
sino de la construcción de un proyecto colectivo de otro signo político. Que semejante
proyecto se insinúe en el horizonte actual dista de ser algo evidente: forma
parte de nuestras irresoluciones más apremiantes.
viernes, 22 de noviembre de 2013
"Volver a la vida": una entrevista a Primo Levi
Decir con Primo Levi: “Habría que hacer poesía con Auschwitz o, al menos, teniendo en cuenta Auschwitz”. Porque en el horizonte asoma el horror otra vez. El desentendimiento con respecto a los otros, es decir, la injusticia radical. En ese contexto, ¿cómo podría la poesía mirar para otra parte sin suicidarse?
sábado, 16 de noviembre de 2013
Una entrevista a Gayatri Spivak: ¿podemos oír al subalterno?
Gayatri Chakravorty Spivak es una referente mundial de una mezcla singular: feminista, marxista, deconstruccionista, poscolonial. Como en una madeja, cada una de esas etiquetas dice algo de ella pero no alcanza para definirla, aunque se las escriba todas juntas, apenas separadas por guiones. Incluso porque ella misma se encarga, en este diálogo, de poner alguna que otra fecha de vencimiento y cuestionar la autoridad de esas mismas clasificaciones. Spivak nació en Calcuta el 24 de febrero de 1942. Narra el ambiente familiar impregnado por una actitud de su madre que la marcaría para siempre: salir de uno mismo para acercarse al texto. Ese espíritu hogareño provenía de que sus padres se acercaron al movimiento de Ramakrishna: un "extático" -según lo define Spivak usando un concepto de William Blake- que buscaba convertirse en otra persona. Luego estaba el comunismo intelectual de su tío. Esa atmósfera armó una trama en la que todos sus aprendizajes posteriores fueron cayendo. En la India hizo sus primeros estudios universitarios. Al inicio de los años 70 se doctoró en Estados Unidos, con una tesis dedicada a la vida y la poesía de W.B. Yeats, bajo la dirección de Paul de Man. Tradujo al inglés a Derrida, otro de los personajes que la marcaron, convirtiéndose en la introductora de la deconstrucción en el mundo anglosajón. En 1983, con su ensayo «¿Puede hablar el subalterno?» (Cuenco de Plata, 2011), desató una polémica que perdura hasta hoy y ese texto se convirtió en un clásico de los estudios poscoloniales. Junto al historiador Ranajit Guha, Spivak compiló una antología decisiva sobre los textos del Grupo de Estudios Subalternos (SSG) de la India, titulada Selected Subaltern Studies (1988), prologada por Edward Said. La definición de subalternidad tomada de Gramsci fue definida alguna vez por Spivak como una categoría situacional y a la vez poco rigurosa disciplinariamente hablando: “Me gusta la palabra ‘subalterno’ por una razón. Es verdaderamente situacional. ‘Subalterno’ comienza siendo una descripción de cierto rango militar. Luego fue usada para sortear la censura por Gramsci: él llamó monismo al marxismo y fue obligado a llamar subalterno al “proletariado”. La palabra, usada bajo coacción, se transformó en una descripción de todo aquello que no cabe en el estricto análisis de clase. Me gusta eso porque no tiene un rigor teórico”. Como consecuencia práctica de esa ampliación de los sujetos en lucha, Spivak se vincula desde hace varias décadas a movimientos feministas y ecologistas. Recientemente, entusiasta con el movimiento Occupy Wall Street, llamó a recuperar la herramienta de la huelga general. Entre Buenos Aires y Nueva York, este es el inicio de un diálogo que la traerá a Spivak a Buenos Aires invitada por el Programa Lectura Mundi de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en noviembre. La visita se hace con la colaboración de la editorial Paidos, que acaba de publicar su libro En otras palabras, en otros mundo. Pronto saldrá editada también su extensa introducción de De la Gramatología (Hilo Rojo) y se consiguen en castellano Crítica de la razón poscolonial y Otras Asias (Akal). Spivak enseña en la Universidad de Columbia, en Nueva York pero viaja por todo el mundo con su pasaporte hindú y dedica parte del año a la educación de maestros rurales en India. Fue premiada en 2012 con el Premio Kyoto, el equivalente japonés del Premio Nobel, en el área Filosofía y Letras. En esta conversación define también la práctica de enseñar desde un punto de vista político: se trata, dice, de impulsar una reorganización minuciosa de los deseos. Como esa niña que confiesa haber aprendido a leer con su madre y por ella misma a los tres años de edad, aquí todas las formas de leer de quien se declara una nómade al viejo estilo: la que se desplaza para hacer siempre lo mismo.
-¿Qué significa hoy para usted el rótulo “intelectual poscolonial” después de haber trabajado durante tanto tiempo en esa línea de pensamiento?
-Creo que el enfoque poscolonial corresponde a un periodo histórico determinado y pienso que hoy en día es necesario complejizarlo, debido a la importancia del elemento de lo que algunos llaman el Norte y el Sur. El pensamiento poscolonial estaba ligado a los movimientos de liberación nacional. Hoy el mundo ya no está enteramente organizado en términos de estados-nación, a pesar de que algunas decisiones económicas se tomen a ese nivel. E incluso eso no es del todo cierto. El período de liberación nacional, en su sentido estricto, prácticamente se ha terminado, con Israel como un ejemplo anómalo de este proceso. Así que no me considero de manera definitiva una pensadora poscolonial. De hecho, cuando comenzó el impulso poscolonial en mi escritura a comienzos de los 80, yo no estaba muy segura de que eso era lo que estaba haciendo, y en cuanto me di cuenta, fui muy cuidadosa, como siempre lo soy, en la apropiación de ese enfoque en el trabajo sobre el lugar que ocupa el migrante metropolitano en el mundo. El libro que publiqué en 1999 se llamó Crítica de la razón poscolonial y se trataba esencialmente de eso. Y el ensayo más famoso, “¿Puede hablar el subalterno?”, es de hecho una crítica de los reformistas indios, más que una crítica de los británicos, lo que hubiera sido más acorde con un enfoque poscolonial. Por eso creo que hoy en día se necesita un enfoque más acorde con la globalidad que un enfoque estrictamente poscolonial.
-Con respecto a este tema, en su obra más reciente ha hecho un llamado a repensar lo global. ¿Cómo se relaciona su trabajo con esta nueva configuración que va más allá de la teoría de la globalización de la década del noventa?
-Creo que la globalización es la posibilidad de establecer, a través de la digitalización, el mismo tipo de sistema de intercambio en todo el mundo. Ese es el primer paso. Después, dado que existen, como resultado de esos procesos, sectores muy grandes de las llamadas economías virtuales que nunca se realizan de acuerdo con la vieja disposición de los sistemas de Marx, se introduce un nuevo giro. La globalización ha introducido al mundo en un proceso de “espectralización” de lo rural a tal punto que la moneda de cambio es la información. Y además, una de las principales áreas de globalización es el capital financiero, que a primera vista no está ligado al capital industrial, hoy disgregado en multinacionales y transnacionales. El comercio mundial también adoptó la forma de operaciones financieras a través de los futuros de materias primas y demás, y cuando toda esta parafernalia de lo digital comience a colapsar como consecuencia del idealismo del capitalismo digital, entonces veremos que las realidades del capitalismo industrial no han desaparecido. Porque a medida que las sanciones de los organismos de crédito comiencen a sucederse una tras otra tras otra, como vimos después de la crisis financiera de 2007, lo que puede vislumbrarse en juego finalmente son los viejos principios del capitalismo industrial. La idea de la globalización, tal como la entienden los globalizadores capitalistas, no es suficiente para los que trabajan con la política de la auto-representación, colectiva o individual. Es allí que las ideas poscoloniales ya no parecen adecuadas, porque este proceso no puede explicarse en términos de liberación nacional y demás. Y existe también, por supuesto, globalización de la buena, que se da en llamar “socialismo internacional”. Pero, por desgracia, lo que ninguna de los dos partes toma para sí, y esto es una larga historia que no voy a resumir en esta respuesta, es la cuestión de la ética incondicional.
-¿Puede decirnos un poco más sobre qué sería esa ética incondicional y cómo se traduciría en intervenciones en términos de justicia? ¿Se trata de una ética que va más allá del canon deconstructivista?
-Hablando de manera general, existe una deconstrucción europea inspirada en la teología. También está la deconstrucción en crítica literaria, a la cual tampoco pertenezco más. Por lo tanto, hablo desde afuera de la máquina de la deconstrucción. Mi teoría sostiene que la ética incondicional es un impulso más que un sistema de pensamiento. Y en esto me parece que Derrida se relaciona con Kant en muchos sentidos, en un ensayo que se llama “Las dos fuentes de la religión”, que es una lectura de “La religión dentro de los límites de la mera razón”. Esto nos da muchos indicios sobre lo que estoy diciendo, y está presente en el libro de Derrida Economímesis. La idea es que existe algo que no podemos alcanzar desde el conocimiento. Lo que uno puede hacer es preparase para ese impulso, estar listo para responder cuando llegue el momento, como la memoria muscular de los deportistas. La práctica derivada de la enseñanza de lo literario, de la filosofía, es la idea de desplazamiento más allá de los límites del propio sujeto de una manera u otra. Y este aprendizaje de proyectarse hacia el espacio de otro comienza a entrenar el reflejo para una ética incondicional. Si llega el momento, no es algo que uno pueda organizar como un modo de conducta. Pero si eso está en tu memoria interior, entonces, cuando estés trabajando en un área de responsabilidad, no vas a reducir todo al egoísmo ilustrado. Por lo tanto, esa es una de las maneras en las que uno puede prepararse, para contribuir a la justicia social, más que al bienestar social o al justificado interés por los oprimidos y el ideal de los moralmente indignados que organizan actividades en nombre de los pobres.
-En simultáneo algunos de sus trabajos más recientes y su práctica como docente operan en el campo de la educación, como una intervención política con esta orientación hacia la ética incondicional. ¿Podría hablarnos un poco sobre esto, sobre su perspectiva de la educación en este nuevo momento de la globalización?
-No creo que lo que tengo para decir sea muy esperanzador. Pero lo digo, a pesar de todo, lo repito una y otra vez, con la esperanza de que alguien con mayor poder de persuasión lo escuche. Yo creo que la globalización requiere un cambio epistemológico tanto en los estudiantes como en los docentes, una nueva manera de saber, una manera distinta de construir los objetos de conocimiento. Y eso sólo se logra con la enseñanza lenta. Y como he dicho antes, no estoy hablando de la educación para la empleabilidad de los pobres, ni de las ciencias duras, ni de la administración de negocios. Es importante que se entienda que estoy hablando únicamente de cierta clase educación que es precisamente una preparación del sujeto para hacer todo lo demás, la cual hará imposible que esas personas entiendan la democracia sólo en términos de ganar elecciones y/o de ganar guerras. Por lo tanto, la idea de este tipo de educación es una reorganización minuciosa de los deseos, que es un tipo de formación de referencia. En los lugares donde trabajo, tanto en las esferas más altas, cuando enseño Literatura inglesa y Literatura alemana comparada en la universidad, y en el otro extremo, cuando doy clases a los hijos de los sin tierra, cuando les enseño a sus maestros a enseñar a través de las enseñanzas de los alumnos, siento que se ha perdido en ambos extremos la comprensión de la importancia del derecho al trabajo intelectual. En las esferas más altas porque el énfasis está puesto en otros conceptos como eficiencia, velocidad, el arte del hipertexto, el acceso al aprendizaje digital, todas esas otras cosas. Aclaro que no le tengo fobia a la tecnología pero esto tiene que ser un desarrollo extra, porque los ha hecho olvidarse del significado del trabajo intelectual. Y en los niveles más bajos, por otra parte, lo que se ve es la negación milenarista del derecho al trabajo intelectual, el castigo al trabajo intelectual. No me refiero sólo a la educación académica y tampoco me refiero a cuestiones de la humanidad global, estoy hablando de algo muy distinto. Me refiero al asunto de la reorganización minuciosa de los deseos.
-Mencionó que “¿Puede hablar el subalterno?” era más una crítica hacia la elite nacionalista que hacia la política colonial británica. Su propia perspectiva sobre el subalterno, proviniendo de ese período altamente deconstructivo, sin embargo está atravesada por su formación en Marx y Gramsci…
-Recuerden que incluso mientras estaba atravesando ese período de deconstrucción, seguí siendo profesora de los textos de Marx y también de Gramsci, y en 1976, Derrida dio un seminario sobre Gramsci en la Escuela Normal Superior de París.
-¿En serio? ¿A partir de sus conversaciones con él?
-Sí, sólo una vez. Lo hizo solo. Y si tuve algo que ver, sin dudas, lo ignoro por completo. Enseñaba un libro llamado Dans le texte, que tiene selecciones de Gramsci. Tengo notas muy detalladas de esos seminarios, que fueron tomadas por la persona con quien tenía una relación en ese momento, pero me perturbaría mucho leer esas notas ahora porque se cruzan con mi vida personal, de una manera muy grotesca. Así que nunca miré esas notas.
-Y ese momento escribe su obra Limits and Openings of Marx in Derrida (Límites y aperturas de Marx en Derrida)…
-Esa forma de ver a Marx no era atrapante para mí. Lo escribí, porque me pidieron que escribiera algo para un volumen sobre post-estructuralismo. Y como iba a ser algo histórico, lo escribí, pero debo decir que Derrida nunca pensó en el capitalismo industrial y para mí, el concepto central de Marx es el de capitalismo industrial. Me conmueve muchísimo la lectura deconstructiva, por ende, me gustó. No olvidemos que Marx proviene de la misma filosofía alemana de la que en cierto punto Derrida también proviene. Así que se relacionan, pero alguien con mi lectura puede leer a Marx y no necesita apartarse de Marx. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la idea del subalterno: siempre estaré en deuda con Gramsci. Como dije en mi ensayo, en el 2003, veinte años después de la publicación de ¿Puede hablar el subalterno? , dije que entendía que la idea de enseñar Marx en esa época provino de la idea de que no era posible para la resistencia mostrarse como resistencia. Y ese es el resultado, el mensaje de aquel texto. ¿Puede hablar el subalterno? es una pregunta retórica, y lo importante es saber si el subalterno puede hablar más que si el subalterno puede conversar. Son dos cosas muy distintas. El discurso no va a ser refutado por el oyente. A eso también me refería. Necesitábamos infraestructura, Gramsci escribió sobre las clases subalternas, y me llevó mucho tiempo profundizarlo. Pero no terminé en “¿Puede hablar el subalterno?”. Ese fue el comienzo hacia un intento por dejar de ser influenciada por la teoría francesa. Y lo que sucedió allí fue que me encontré con alguien de mi clase, porque eso era lo que yo podía entender mejor. Un escándalo dentro de mi propia familia, era la hermana de mi abuela la que protagoniza la escena del rito sati (N.de E.: se refiere al caso de Bubhaneswari Baduri, una de las viudas que se autoinmola en la pira del marido muerto). Y entonces me di cuenta de que no podía quedarme ahí, tenía que volver atrás, al escándalo familiar, para poder comenzar, y eso fue en 1983. Mucho tiempo después, concentrándome en el momento en que Gramsci se refiere a la instrumentación del nuevo intelectual, en una relación maestro-discípulo, de modo que el intelectual es el discípulo del medio del subalterno con el fin de producir el intelectual subalterno, comencé a darme cuenta de que lo que había encontrado. Era algo que provenía directamente de la extraordinaria imaginación y experiencia de este hombre que estaba en la cárcel: se trataba de aprender del subalterno. Y lentamente comencé a darme cuenta que el subalterno no son sólo personas que no tienen acceso a la movilidad social, que es algo que dije en las primeras etapas, y luego extendí al concepto de las clases que no tenían acceso a las estructuras abstractas del estado. Ahora, habiendo leído mucho más de Gramsci —recuerde que no estamos hablando sobre mi trabajo, sino sobre mi compresión de Gramsci— me di cuenta que el subalterno es esa metáfora militar donde estamos viendo a los oficiales con más antigüedad, que tienen una estructura donde no dan órdenes en el sentido común, pero sí las dan dentro de sus propios parámetros. Y Gramsci analizó en profundidad el vínculo entre las estructuras del prejuicio dentro del proletariado y el subalterno, de modo que la producción del subalterno intelectual tenía que incluir la comprensión de las clases subalternas como personas que tienen sus propias jerarquías, en vez de la antigua definición, más romántica si se quiere. Esto para mí ha sido algo mucho más práctico.
-¿Qué uso político tiene su noción de "esencialismo estratégico" actualmente?
-Diría que no se trata de un concepto teórico. Ese es el error que cometí al comienzo: lanzarlo hacia la historiografía deconstructiva, porque estaba un poco perturbada por la tarea que me había asignado Ranajit Guha de teorizarlos y cuando vi que en realidad estaban buscando la conciencia del subalterno, en vez de comprender que esto era en cierto modo esencialista, simplemente dije que se trataba de un uso estratégico del esencialismo. Y desde ese momento en adelante, desafortunadamente, se convirtió en una especie de excusa para la política de la identidad. Y creo, en una forma quizás muy anticuada, que la política de la identidad socava los fuertes requisitos de la democracia, que es la posicionalidad sin identidad, que luego tiene que ser dejada de lado para poder existir. Como escribí, todas las libertades que se conceden dentro de una democracia tienen que estar ligadas a cuestiones y causas para que esas libertades puedan ser ejercidas. Así que son puntos de contradicción. Nos dan una experiencia de “no-tránsito”, que eso de hecho se encuentra en otro lado. Y no comprendía eso cuando produje esa definición de esencialismo estratégico, porque no quería reconocer esa búsqueda de conciencia. Luego descubrí que la búsqueda de conciencia era en sí no necesariamente esencialista en la manera que yo pensaba que era, para la que entonces encontré esa excusa.
-Para cerrar lo que dijo sobre Marx y Gramsci. Sobre el momento actual, sobre el capital financiero global. ¿Qué del análisis de Marx sobre el capitalismo industrial nos puede ser útil para el momento actual?
-Te das cuenta de que es nutritivo. Yo trabajo en la Biblioteca Du Bois en Ghana, revisando la colección de libros del propio Du Bois, estudiando la marginalia, y hay algo que me pasó en mi tercera visita. En la primera visita, intentaba comprender qué era lo que iba a hacer. En la segunda visita, hice todo lo que pude con una notebook. En mi tercera visita, comencé a hacerlo a mano, porque en la primera visita descubrí que todo el trabajo de organización lo hacía la computadora, que era mucho más fuerte que mi cabeza. Y la única parte mía que se asimilaba a una computadora, en ese aspecto, aunque era menos fuerte que una computadora eran mis dedos. Así que esta vez, pensé, que hasta que llegue esa era de ciencia ficción, cuando la neurobiología pueda cargar en mi cabeza una computadora mucho más rápida, voy a utilizar la computadora de mi cabeza y veré qué sucede. Y me di cuenta de que podía hacerlo, porque creo que la inteligencia natural también es artificial. Y me di cuenta de que todo el trabajo que hice se organizaba de tal manera que la semana siguiente pude utilizar todo lo que había hecho en la biblioteca para dar un discurso en la Universidad de Pretoria, gracias a la computadora que es mi cabeza, en vez de la computadora como una prótesis. Lo mismo sucede con el capitalismo industrial, nutriendo la impresionante virtualidad y espectralización de lo digital. Lo que no puede verse es que en la presente coyuntura lo digital no puede apropiarse de lo contingente, porque cuanto más se esfuerza por atrapar lo contingente, deja de ser contingente. Ese es el problema. Cuanto mejor sea lo digital, lo contingente se convertirá en no contingente,: el acontecimiento escapa a lo digital. Y lo que queda es el capital industrial. La paradoja es que ya no podemos decir que está en manos de la clase trabajadora alcanzar la dictadura del proletariado. Eso sería algo absurdo. Sin embargo, tiene la inevitabilidad contingente de lo que perdura.
-¿Qué diría del pasaje de la hegemonía del capital industrial al capital financiero?
-En un primer momento la emergencia del capital financiero era como un suplemento. Pero se convirtió en algo mucho más grande cuando fue alcanzado por el materialismo, porque le permitió desplegarse completamente. De hecho, Lenin se refirió a los bancos como algo que cambió la naturaleza del capital. No era algo totalmente nuevo. Si uno quería comenzar, como Marx sabía, se podía hablar de usura. Una y otra vez digo que el género es nuestro primer instrumento de abstracción. Así que esta historia, la historia de la posibilidad de la abstracción, es algo sobre lo que se puede continuamente volver atrás y encontrar algo, pero en última instancia, no es útil, políticamente, para la lucha de hoy. Por ende, debo decir que cada ruptura es también una repetición, pero eso es para que nosotros podamos recordarlo, como un memento mori. Luego debemos considerar que la estructura que permanece no es una repetición, porque no es una repetición de lo mismo. Si se quiere, es una “iteración”. Desde ese punto de vista, diría que sí, que la financierización digital y las enormes economías virtuales difieren de lo que Lenin vislumbró y demás, pero también son casi lo mismo. Son una repetición, pero también un quiebre.
-Acaba de mencionar el género como una abstracción. En su trabajo actual, desde una perspectiva feminista, ¿cuál es el lugar de la mujer dentro de este nuevo contexto global?
-La mujer es compleja, son como dos diagramas de Venn, porque cuando uno observa el hecho de que, en términos generales, en lo que se refiere a la lucha de las mujeres, es la mujer burguesa la que realmente es una mujer. Mis estudios feministas son diferentes en distintos contextos. Yo misma me encuentro sólidamente posicionada dentro de la burguesía, así que todos los intentos por comprender la oposición a las mujeres que existe dentro de la burguesía contarán con mi apoyo, a menos que se trate de algo que no sea políticamente útil. Yo hablo en nombre de las mujeres, pero este no es el final del camino para mí. También trabajo con mujeres subalternas, tratando de encontrar maneras de formar personas que puedan resolver problemas.
-¿Qué piensa sobre el proyecto o la noción de lo nacional-popular de Gramsci, que se articula a través de las diferencias de clase, que es un proyecto que se intenta relanzar en Latinoamérica?
-Digamos que yo siento empatía por el proyecto latinoamericano. Creo que mientras que la idea del subalterno, la idea del lenguaje y otras en Gramsci pueden ser asombrosamente transformadas, la idea de lo nacional-popular tiene que ser desplazada. Gramsci quería mantener viva esa doble conciencia: sur y norte. Y en cierta medida, de ahí es de donde proviene el concepto nacional y popular, atravesando las clases. No voy a explicar sobre Latinoamérica, desde afuera, lo que uno comprende es que la idea de Latinoamérica y la inversión de los estados-nación en esa idea están en peligro. Lo que diría es que ahí veo al ideal de Gramsci desplazado a un terreno, en donde no se trata únicamente de una doble conciencia norte-sur; es un desafío aun mayor. Así que por ende, yo diría: dejen que Latinoamérica me enseñe algo sobre esto, cuando supere sus actuales peligros.
-Como una profesora, como una persona que lee... ¿Quién le enseño a leer? Es una pregunta que puede comprenderse desde distintos lugares.
-¡Es una pregunta tan linda! Me encanta. Debo comenzar por mi madre, porque ella me dijo que yo misma me enseñé a leer y a escribir. ¿Qué representa el testimonio de una madre? No lo sé pero ella me dijo eso. Me dijo que yo, como todos los niños, memorizaba canciones de cuna y rimas, y que podía señalar las cosas, sin que nadie me lo hubiera enseñado, y al poco tiempo parecía que de hecho ya estaba leyendo.
-¿Y ha leído de la misma manera desde aquel momento?
-He estado leyendo exactamente de la misma manera desde aquel entonces. Pero la persona que también me enseñó a leer un poco fui yo. Uno enseña lo que el alumno quiere aprender. No es así cuando se trata de cosas como la lectura. Siento que esta forma de leer, de ir hacia fuera, del texto como otredad, en vez de leer el texto como una afirmación del ser, siento que eso provino del aire que me rodeaba. Por ende, todos los maestros que me enseñaron a leer, me enseñaron esto. Dicho de otro modo: lo que sea que enseñara el maestro, se transformaba en esto. Mis padres entraron en contacto con el movimiento Ramakrishna en sus comienzos. Ramakrishna era un extático, utilizando un concepto de William Blake. Y uno de sus proyectos más extraños era el de convertirse en otra persona, en una mujer, en un musulmán, etcétera, aunque no lo formulaba de esa manera. Mi abuelo era el médico de Ramakrishna y estaba completamente convencido de que era un ser humano, al mismo tiempo que tenía todas estas otras maneras de salirse de sí en distintas direcciones. Y de hecho, hay una historia, que es muy, muy extraña, sobre un profesor escocés de Literatura Inglesa, llamado Hastie. Él estaba enseñando inglés en Bengala, porque recuerden que los bengalíes, como los británicos llegaron a través de Bengala, no conocían el idioma, ni tampoco cómo ser colonizadores, porque después de todo, los verdaderos emperadores eran los otomanos. En ese contexto, este profesor escocés de Literatura Inglesa, no recuerdo en qué universidad, le dijo a este alumno bengalí tan inteligente en una clase sobre las baladas líricas de Wordsworth, que esta manera de salir de uno mismo, esas epifanías, que la única persona en quien la había visto era en Ramakrishna en las orillas del Ganges. Así fue que hizo esa conexión a comienzos del siglo XIX. Y así que mi padre se inició (aunque esa palabra es una “compartimentalización”) y recibió sus primeras enseñanzas de la esposa de este hombre, de Ramakrishna. Ella ya era viuda, porque Ramakrishna murió en 1886, creo. Pero esto sucedió en 1920, cuando esta mujer fue maestra de mi padre. Así que, en primer lugar, una maestra mujer. En segundo lugar, este tipo de influencia. Y a mi madre, después de casarse con él, le enseñó uno de los discípulos directos de Ramakrishna. Pero la historia de mi madre, sus lecturas, también estaban de hecho impregnadas de esta actitud de salir de uno para acercarse al texto. Por eso creo que estaba en el aire, a mi alrededor, mientras crecía. Y por supuesto, también estaba el comunismo intelectual. El hermano de mi madre era miembro del Partido Comunista de la India antes de que se escindiera y se postuló como candidato para ser miembro de la Asamblea Legislativa y ganó. Y así fue como llegué a esta configuración inicial, de manera que todo lo que me enseñaran mis maestros caía dentro de esta trama. Y desde ese punto de vista, diría que ni siquiera lo traducía, sino que lo transformaba. Así que diría que mi maestra de inglés en la escuela, la señorita Ras, fue la primera que me enseñó y luego mi fantástico profesor en la universidad, a quien la Crítica de la razón poscolonial está enteramente dedicada, Tarak Nah Sen. Y luego, por supuesto, Paul De Man, con el literalismo.
-¿En qué idioma se siente más cómoda o, en un sentido más amplio, en qué idioma se siente usted misma?
-Sin dudas, puedo decir que conozco mejor el bengalí. Soy bilingüe. Como la mayoría de la gente bilingüe, no lo sé…
-¿Creció siendo bilingüe?
-No, no crecí siendo bilingüe. Para nada. No hablábamos inglés en casa y no lo hacemos ahora tampoco. No escribíamos cartas en inglés, nada de eso. Fui a un colegio secundario en Bengala, y el inglés era sólo una materia. Pero ahora sí soy bilingüe. Aun así, conozco mejor el bengalí, porque me di cuenta, cuando estaba haciendo las escuelas rurales, de que puedo darle clases a los niños de distintas regiones, por supuesto que la ciudadanía tiene algo que ver, pero si me ponen en el sur de Mississippi, no me creo capaz de enseñarle a los niños, en términos del idioma. Si me ponen en Yorkshire, tampoco me creo capaz de enseñar. Mientras que desde hace 30 años que doy clases a los niños de distintas regiones de Bengala, con distintos dialectos. Y es algo que puedo hacer. Si esa es una prueba de conocimiento, conozco mejor el bengalí. Mi hermana y yo siempre hablamos en bengalí. Ella tiene una Maestría en Química, no tiene ningún problema con el inglés. Es ridículo esperar que hablemos en inglés entre nosotras. De hecho, estábamos en el subte. Y le dije a ella: “Mirá…” (“Look!”) “Next Stop” (La próxima parada). Y le estaba hablando en bengalí. No estaba hablando en inglés aun si esas ambas palabras pueden ser reconocidas como palabras inglesas. Así que esa sería la prueba.
-¿Y en qué ciudad se siente más cómoda o la siente como su casa?
-Es algo difícil de decir. Todos los lugares se convierten en mi casa. Amo Nueva York y Calcuta. Soy más como la vieja versión del nómade, no la nueva definición. Es decir, adonde sea que vaya sigo haciendo exactamente las mismas cosas. No trato de recorrer los lugares como un turista, así que realmente se convierten en mi casa.
Entrevista realizada por Verónica Gago y Juan Obarrio
Entrevista realizada por Verónica Gago y Juan Obarrio
miércoles, 6 de noviembre de 2013
Algunas preguntas sobre la protesta social en España
Las expectativas de una creciente
articulación de las resistencias populares, tras la explosión participativa en
2011 ligada al movimiento 15-M, parecen frustradas. A pesar de las numerosas manifestaciones
colectivas (en defensa de la sanidad o la educación públicas, las pensiones o
el derecho a la interrupción del embarazo y, en general, la defensa de
determinadas conquistas históricas), no hay demasiados indicios que nos
permitan prever una confluencia de “mareas” (verdes, blancas, violetas u
otras).
La desarticulación entre estas
protestas sigue siendo una evidencia abrumadora. El trabajo a nivel barrial y
vecinal del despotenciado movimiento 15-M, aunque valioso, tampoco debería
exagerarse: contribuye a construir una cultura cotidiana diferente y, sin
embargo, al menos en el corto plazo, no parece que vaya a desembocar en una reconfiguración
política radical que pueda actualizar el fantasma de una revuelta (policial y
jurídicamente conjurada) ni, mucho menos, de un proceso de transformación
social radical.
Dicho de forma sintética: a pesar
de una escalada neoconservadora sin precedentes en España, impulsada por un
aparato gubernamental corrupto y desacreditado, el grado de coordinación de las
clases populares y medias en sus acciones de protesta es bajo y son,
predominantemente, de carácter defensivo. Atenazadas por una política de amedrentamiento,
dichas clases son tratadas como enfermos terminales a los que sólo resta
aplicarles una terapia de electroshock para garantizar que no seguirán
moviéndose después de muertos.
La estrategia del miedo (1), sin
embargo, apuntalada por un proceso de criminalización de la disidencia, no es
suficiente para explicar esta situación de fragmentación sectorial. La perplejidad
y la resignación, pero más centralmente, la falta de un proyecto
contrahegemónico, han conformado un blindaje sólido contra la posibilidad de lo
(que hoy anuncian como) imposible.
Contra todos los pronósticos, la
estafa del “rescate bancario”, el creciente endeudamiento público (200.000
millones de euros solamente en 2012), el saqueo de las prestaciones públicas,
la consolidación de una estructura tributaria regresiva, los recortes de los
servicios públicos, el desangre de los desahucios o los escándalos de
corrupción estructural de los partidos de gobierno, por mencionar sólo algunas
cuestiones, no han supuesto una radicalización de los conflictos sociales. Las
manifestaciones se repiten como un coro de fondo: discontinuo, disfórico,
improvisado, más o menos previsible. A pesar de las 36232 manifestaciones que
se produjeron en los primeros diez meses de 2012 en España (2), que duplican
las de 2011, las políticas que las motivaron no han cambiado en lo más mínimo.
La multiplicación de protestas públicas sectoriales se asemejan a una
solución de desesperación: moverse sin saber dónde. No extrañan los reproches a
esta hiperactividad que no oculta su falta de auto-reflexividad: los manotazos
de ahogado nunca salvaron al ahogado. Dicho de otro modo: las catarsis
colectivas no garantizan en lo más mínimo el cumplimiento de sus
reivindicaciones.
Un repaso somero y esquemático puede
ayudarnos a clarificar la
cuestión. En el terreno de la educación pública las réplicas
por parte de las comunidades afectadas son en “efecto diferido”: se despliegan
a otra velocidad que la política oficial. Ni siquiera los movimientos
estudiantiles han conseguido movilizarse de forma permanente, siendo como son
uno de los colectivos más perjudicados tanto por el nuevo sistema de becas y
tasas educativas como por un modelo de enseñanza impuesto parcialmente a nivel
europeo y otro tanto por una política educativa retrógrada, fuera de toda
consulta democrática. Las mareas docentes que se producen en algunos
territorios revelan por su parte la inacción en otros territorios y, en
conjunto, muestran la carencia de un plan de luchas, más o menos organizado y
compartido. Y si esto vale para los profesores del ciclo primario y secundario,
ni siquiera puede sostenerse con respecto al profesorado universitario, sumido
en un letargo del que no parece despertarse.
Los sindicatos mayoritarios -amordazados
por lo que el estado les adeuda y acorralados por una paulatina deslegitimación
de la que son co-responsables- brillan por su ausencia. Ni siquiera han asomado
la cabeza en los últimos meses, cuando se avecinan nuevas privatizaciones y un
auténtico saqueo a las pensiones. No lo han hecho antes ni lo harán ahora.
Demasiados comprometidos con el actual sistema de subvenciones estatales, su
credibilidad ha quedado dinamitada, especialmente de cara a aquellos
movimientos sociales y sindicales que han rechazado por espurias las
negociaciones tripartitas con el gobierno nacional y la CEOE, representantes de
los intereses económicos más concentrados.
Por su parte, es innegable que el
activismo de la PAH ha evitado un número importante de desahucios, aunque su
victoria sigue siendo pírrica mientras no logre la sanción de una nueva ley
hipotecaria que contemple, de mínimo, la dación en pago. La mayoría automática
de las iniciativas legislativas del PP como partido de gobierno bloquea esa
posibilidad y las esperanzas cifradas a nivel europeo siguen siendo inciertas. Entretanto,
el problema de la vivienda no hace sino aumentar, produciendo estragos en los
afectados, incluyendo la expansión de los “sin techo”.
La “suerte” de la sanidad en vías
de privatización sigue abierta precisamente por la combatividad del personal
sanitario, especialmente en la comunidad de Madrid, que ha complementado la
movilización con la interposición de sucesivos recursos judiciales. Es esa
pulseada a muerte en varios frentes lo que está ralentizando el proceso
privatizador. También jubilados y pensionistas como los afectados por las
preferentes reclaman un lugar dentro del mapa de las protestas sociales. Sus
logros están vinculados tanto a sus manifestaciones periódicas como a los
fallos judiciales en los que incidieron favorablemente.
La enumeración de protestas
locales puede extenderse de un modo casi exasperante: farmacias que cierran sus
puertas por impagos por parte de los gobiernos autonómicos, familias con
personas dependientes que han dejado de percibir la prestación correspondiente,
plataformas para el cierre de los CIE, marchas contra las redadas policiales
racistas, etc.
El malestar social es nítido. Las
escenas que producen esos estados de ánimo colectivos son diversas, incluyendo el
aumento de suicidios, de la violencia familiar y de género o las
drogodependencias. Los “brotes verdes” que oficialmente proclaman son,
simultáneamente, tierra seca para millones de familias sumidas en una
desesperada falta de horizonte. El autismo autoritario y cínico del gobierno
nacional y autonómico no juega a los dados: hace tiempo ha asumido que la
contrapartida de su apuesta política era el azar de las protestas reducidas a
una liturgia. Y, lo saben perfectamente, a menos que aparezca algo disruptivo
-heterogéneo con respecto a lo que viene dándose en las protestas actuales-
seguirán haciendo lo que ya han decidido hacer: reconfigurar de forma radical
la sociedad española, a pesar de las resistencias que indudablemente suscita.
Por su parte, los discursos
dominantes que circulan en los massmedia han
tomado partido representando las movilizaciones populares como un ritual trivial,
más o menos inocuo, parte de la “normalidad democrática”. Aunque no siempre
tengan como objetivo desalentar la protesta, su construcción discursiva como escena cotidiana rutinizada y rutinaria, tiende
a desactivar su carácter político: en
vez de leerse como síntoma de una deslegitimación gubernamental, en tiempo
récord, estas prácticas son planteadas como parte del orden establecido.
La conclusión provisoria que cabe
apuntar es que en esta repetición de
protestas sectoriales algo está fracasando de manera estrepitosa. Las
políticas neoconservadoras que están arrasando la vida de millones de
ciudadanos siguen su curso indiferente. La escalada contra los derechos
sociales, económicos, culturales y políticos obtenidos en las últimas décadas no
está siendo revertida en absoluto. La fragmentación social persiste y la calle –por
no decir la “plaza”- no está provocando los cambios que se suponía iba a
precipitar. El mismo sentido de las protestas públicas está en discusión y no
faltan voces discordantes que advierten sobre una cierta naturalización de esas
manifestaciones como parte de la vida cotidiana, reduciendo la lucha política a
una escena más dentro del espectáculo global en el que sobrevivimos. Por su
parte, el discurso oficial ni por asomo se plantea que esas demandas populares
deben ser atendidas y gestionadas de forma democrática.
Llegados a este punto, la
pregunta insiste: ¿qué eficacia política están teniendo las protestas sociales,
una vez que reconocemos simultáneamente su necesidad y su insuficiencia? Si, a
pesar de las numerosas movilizaciones de los últimos años, las políticas
gubernamentales no han hecho más que agravar las desigualdades y la
transferencia de recursos públicos a las élites financieras, ¿hasta qué punto
no precisamos, desde un horizonte político antagónico, construir estrategias de
lucha que rebasen el momento predominantemente defensivo al que parecen
confinadas las protestas actuales? Y, lo que es más decisivo aun: ¿en qué
medida podemos imaginar un giro político a partir de la articulación de diferentes
sujetos en torno a otro proyecto de sociedad? ¿Cuáles son los límites de las
clases populares y medias ante el desastre que se precipita sobre sus narices? Para
decirlo de una forma más concisa: ¿hasta cuándo soportaremos este ultraje sistémico
y sistemático sin convertir la indignación en una rebelión continua en
diferentes dimensiones de nuestras vidas?
(1)
He analizado este proceso en “La criminalización de la
protesta social. La escalada autoritaria en España”, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144938.
sábado, 26 de octubre de 2013
Adiós a la inmigración: ¿pueden hablar los sujetos migrantes?
El borrado de la problemática de la inmigración
Uno de los efectos fundamentales del omnipresente discurso de
la crisis, centrado en el “paro”, el “déficit público” y los “mercados
financieros”, es invisibilizar otras problemáticas no menos acuciantes, entre
las que cuenta la cuestión migratoria. No se trata sólo de un “olvido” sintomático
del cada vez más relevante problema del racismo y la xenofobia en España[i] sino
de una «estrategia de borrado» de la problemática migratoria de la agenda
pública (tanto mediática como gubernamental). La hegemonía neoconservadora se
traduce en una gramática general de la
reticencia (más que de la simple omisión) que no excluye referencias
negativas explícitas con respecto a esta realidad drástica o la intervención
patética de algunos políticos de segunda línea exaltando las “virtudes” locales
o los “vicios” ajenos. Por lo demás, esta estrategia tampoco puede evitar la
irrupción de acontecimientos que hacen reaparecer de forma pública lo borrado,
como ocurrió recientemente con la política de exclusión de los inmigrantes
irregulares del sistema sanitario público y gratuito.
Si la estrategia hegemónica con respecto al campo de las
migraciones se mueve más sobre una política
elusiva de discurso que sobre una
política de estigmatización abierta, lo hace básicamente en función de un cálculo de
rentabilidad política. Desde una perspectiva interna, la primera opción tiene
la ventaja indiscutible de no tener que dar explicaciones sobre la verdadera
cruzada que la derecha española ha emprendido contra lo que considera un
«sobrante estructural» de seres humanos. Y, se sabe, cuanto menos hable de eso, más sencillo resultará deshacerse
de lo que “sobra”.
Claro que no puede impedir que a pesar de todo del otro lado de la membrana audiovisual haya seres
gesticulando. Seguirán moviéndose «fuera de cámara» o, con suerte, como fondo
de un «plano general» en el que los massmedia
como intérpretes administran el
derecho al discurso, denegando tendencialmente a los otros la posibilidad de
hablar (incluso si para ello representan la pantomima del «inmigrante» como
«sujeto testimonial»). Se trata de mostrar
algo para no mostrar nada; dejar que el (pequeño) otro aparezca -de forma
efímera- a partir de unos fragmentos testimoniales preseleccionados sin que
colisione con un gran Otro criminalizado y remitido a un lugar puramente
carencial.
En síntesis, el discurso hegemónico ha optado en términos estratégicos
por relegar la referencia a la vida de más de cinco millones y medio de inmigrantes
residentes en territorio español. No se trata, obviamente, de ningún azar: es
la primera fase del desentendimiento absoluto con respecto a su bienestar.
Condenados a la categoría de «ciudadanía de segunda mano» (cuando no
directamente excluidos de la ciudadanía), esos sujetos han pasado a formar
parte del ejército invisible que es objeto de políticas de descarte y reciclaje
cortoplacistas. Reducidos a «deshechos humanos»[ii] la
cuestión central en esta práctica gubernamental es su gestión en tanto residuos:
como masa marginal, sus demandas no cuentan, como tampoco cuenta el sufrimiento evitable al que son
arrojados.
No menos sintomático resulta el cambio nominal del anterior
“Ministerio de Trabajo e Inmigración” español por el actual “Ministerio de
Empleo y Competitividad”. La supresión de “inmigración” marca de por sí todo un
programa sustitutivo, acorde a los nuevos mandatos de mercado. Que el término
“inmigración” estuviera significado en su vínculo con el “trabajo” ya era
indicativo del carácter instrumental que se le asignó a estos colectivos en los
90 y la primera década del siglo XXI: tendencialmente, se trató de una política
de provisión (a través de la sectorización de flujos migratorios, de la
regularización periódica de personas en situación irregular o la administración
de contingentes de temporeros) de mano de obra barata para mercados de baja
cualificación y con un alto índice de temporalidad, destinada a sostener la
expansión económica en los países centrales. El nuevo giro convierte en
residual esta política: más que una fuerza
instrumental relativamente valorada por su aportación laboral intensiva, la
inmigración es replanteada como un lastre
que es preciso controlar, tanto para
seguir nutriendo una economía sumergida y atemperar los efectos del
envejecimiento poblacional como para contribuir a sostener las cuentas en rojo de
un estado de bienestar desde siempre trunco. El objetivo es doble: expulsar un
“excedente” de extranjeros residentes y retener, en condiciones
mayoritariamente paupérrimas, a quienes sigan “compitiendo” con salarios
bajos.
Aunque las piruetas lingüísticas de la derecha gubernamental adquieran
por momentos un cariz (tragi)cómico, la arremetida contra estos millones de
personas inmigradas implica prácticas de suma gravedad: la continuidad de las
redadas policiales, el mantenimiento de los Centros de Internamiento de
Extranjeros (CIE), la denegación de asilo a la abrumadora mayoría de
solicitantes y el abandono casi absoluto que padece la minoría que adquiere el
estatus de refugiado[iii],
la restricción creciente de permisos de trabajo y residencia por motivos
familiares o laborales, la denegación de acceso a territorio nacional a personas
extracomunitarias que no justifiquen económicamente su estancia, la supresión
de los fondos de integración, la reducción drástica de los fondos de
cooperación y co-desarrollo, la restricción en el acceso al sistema sanitario a
inmigrantes irregulares y el recorte de las partidas destinadas a ONG y
asociaciones de ayuda a inmigrantes y refugiados, entre otras[iv].
Aunque deberíamos cuidarnos de homogeneizar en el análisis a
los «sujetos migrantes», es claro que el incremento migratorio a los países
centrales en las últimas dos décadas –interrumpido en la actualidad por flujos
migratorios en sentido contrario- ha estado ligado a los procesos de
globalización capitalista y a la correlativa intensificación de transferencia
de recursos y trabajadores de las periferias a las metrópolis en una fase expansiva.
Si bien las políticas migratorias afectan de forma diferencial a distintos
segmentos de población inmigrada, eso no debería ocultar que la homogeneización
de estos colectivos es, ante todo, una consecuencia de las políticas públicas desplegadas.
Para circunscribirme al caso español: desde la década de los 90, el
confinamiento sectorial de la amplia mayoría de inmigrantes a puestos de
trabajo precarizados y en posición subordinada es claro: tres de cada cuatro
inmigrantes fueron empleados en sectores de baja cualificación y la tendencia
no se ha revertido en lo más mínimo[v].
Ahora bien, si esto es así, ¿por qué esos sujetos migrantes apenas tienen visibilidad colectiva en sus
posicionamientos ante estas políticas claramente discriminatorias? Que las
autoridades hegemónicas apuesten al borrado de esta problemática es previsible.
Menos previsible resulta que apenas dispongamos de discursos críticos
elaborados por miembros de las propias
comunidades migrantes que hayan alcanzado cierta notoriedad pública. ¿Cómo explicar este “silencio” en el espacio
público por parte de los damnificados[vi]?
El silencio de los condenados
Hace más de dos décadas (su primera versión es de 1985), con
motivo de la inmolación de una mujer india, Gayatri Spivak se preguntaba de un
modo aparentemente incomprensible: «¿Puede hablar el subalterno?»[vii].
La respuesta en ese contexto era negativa. Con ello, estaba cuestionando el silenciamiento
al que muchos seres humanos son confinados por parte de la “narrativa
histórica capitalista”, negándole cualquier «estatus dialógico» a la posición
del subalterno[viii]. Dicho de otro modo:
como el caso de Gregor Samsa en La metamorfosis de F. Kafka, ellos hablan pero nadie los escucha. Eso lleva a la siguiente pregunta: si nadie los escucha, ¿en qué sentido
podría decirse que hablan? ¿Y quién
es ese nadie que se niega a escuchar?
Participar en cierto
«orden de discurso» -en términos de Foucault[ix]-
supone mucho más que una simple disposición subjetiva a tomar la palabra.
Entre otras cosas, porque sin una autorización institucional y sin un
emplazamiento de poder, ningún sujeto puede
hablar por más que quiera. Podría incluso gritar que sería desoído: hablar
una lengua declarada “incomprensible”, “inculta”, “fuera de lugar”. Un «acto de
habla» sustraído de un «dispositivo de enunciación» -y por tanto de unas
estructuras institucionales de poder- carece de fuerza performativa: no
constituye un auténtico acto.
Resulta banal sostener que, a pesar de todo, Spivak habla como mujer académica india. El argumento es inaceptable
en tanto su misma pertenencia académica ya la sustrae de la condición de
«subalterna» que se le atribuye. Dejemos de lado, entonces, la crítica
facilista que sostiene que posturas como las de Spivak se auto-refutan
pragmáticamente, esto es, se niegan por su propia existencia, por el hecho de
poder ser formuladas a pesar de todo.
Del hecho de que hablemos
–en el sentido trivial del término- en nuestro mundo cotidiano no se infiere
que estemos institucionalmente autorizados
a hacerlo ni que se nos garantice una escucha atenta (y no digamos ya una
respuesta política, intelectual e institucional satisfactoria). Tal vez
deberíamos insistir en que, a pesar de estos obstáculos nada irreales, nuestra
tenacidad no desiste. Uno mismo como sujeto
migrante puede intentarlo. Sin embargo, ¿cómo evitar la trampa del
voluntarismo? Y ¿en qué sentido resulta válido representarse como subalterno?
Que la abrumadora mayoría de sujetos migrantes encarnan esa condición
subalterna en el contexto del capitalismo globalizado no necesita demasiada
argumentación; sí lo requiere, en cambio, la inscripción de uno mismo en esa condición. Otra vez,
nos topamos con esa punzante afirmación de una imposibilidad que amenaza
con convertirse en un argumento circular: lo
subalterno no puede hablar; si hablo no soy subalterno.
Para evitar este círculo lógicamente viciado, Spivak delimita
el sentido de esta categoría. Ser inmigrante
no es condición suficiente ni necesaria para subsumir a un individuo en
dicha categoría (la cual remite, ante todo, a la realidad de diferentes grupos
oprimidos, en los que clase, etnia y género se articulan
de modo específico en el proceso de subordinación social). El desplazamiento de
elites intelectuales y profesionales
que se mueven en un régimen de privilegios jurídicos, administrativos,
académicos, simbólicos y económicos, es un proceso regular entre periferias y
países centralizados. Sería erróneo, sin embargo, confundir esas minorías
autorizadas con una mayoría silenciosa de la población migrante que
se mueve en la frontera difusa de la fragilidad relativa y absoluta[x].
¿Qué hay entonces de la crítica radical al colonialismo y al
etnocentrismo, propiciada por narrativas poscoloniales, a menudo elaboradas por
intelectuales que sufrieron en cierta medida los efectos de las políticas
metropolitanas? Habría que señalar que estos críticos no pueden considerarse de
forma válida como subalternos:
autores como Said, Amin o Spivak forman parte de esos intelectuales de la diáspora que han logrado cierta resonancia
pública precisamente en la medida en que han logrado desplazarse de esa
posición. Como «autores» consagrados en sus respectivos campos de intervención
teórica (sea la crítica literaria, la teoría política, el feminismo o el
deconstructivismo) constituyen ejemplos de un «exilio» que lejos de enmudecer a
quien lo vive, ha sido más bien la condición para el ejercicio de su crítica.
En este punto, habría que matizar lo dicho por el mismo Said[xi]:
“La cultura occidental moderna es en gran medida obra de exiliados, emigrados,
refugiados”. Sí, en tanto cierta
producción cultural presupone un distanciamiento crítico con respecto a lo
hegemónico. Puede incluso que el campo artístico constituya un refugio de
excepción para ese “obrar” subterráneo que transforma los límites en escritura (pictórica, lingüística, audiovisual,
musical…).
Sin embargo, ¿cómo desconocer la dificultad estructural de
esos “exiliados, emigrados y refugiados” para acceder a específicos
dispositivos de enunciación, esto es, para ser habilitados como sujetos
comunicacionales en determinados órdenes del discurso? Lo dicho, pues, no
invalida el núcleo más perturbador de la tesis de Spivak: la condición de enunciación del sujeto, en las condiciones del
presente, es su desplazamiento de la subalternidad; hablar sobre lo subalterno
ya supone una cierta distancia con respecto a esa condición.
La conciencia de esa distancia social debería ser suficiente
para eludir la típica tentación mesiánica a la que es tan proclive una cierta
izquierda autoritaria. Auto-posicionarse como portavoz privilegiado de los “sin
voz” no hace más que persistir en el malentendido, en un doble sentido: 1)
porque reafirma el etnocentrismo del
enunciador –que se arroga para sí el monopolio de una política de
representación de los “silenciados”, a menudo reducidos a sujetos alienados y
pasivos- y 2) porque convalida como agente
sustitutivo la exclusión de los subalternos de los órdenes del discurso
establecidos, esto es, porque apuntala un régimen hegemónico que se basa en las
asimetrías de poder entre los diferentes sujetos sociales (en este caso, según
su procedencia).
En vez de atribuirnos algún privilegio epistémico y político
con respecto a estos grupos, sería mejor que nuestras luchas se centraran en la
subversión del campo social, marcado por múltiples desigualdades sociales y
comunicacionales. Erosionar las condiciones histórico-sociales de producción
del silenciamiento de los subalternos no
pasa por asumir un paternalismo benevolente de “dar voz a los que no tienen voz” o un populismo
inverso que atribuye a los grupos subordinados el monopolio del habla legítima,
sino por el reconocimiento de nuestro descentramiento
radical o, para decirlo de otra manera, por la crítica de una política
de autoridad institucionalizada que impide que determinados sujetos
participen, en igualdad de condiciones, en la producción discursiva mediante la
cual una formación social se interpreta y se transforma a sí misma. Nuestras
perspectivas no constituyen más que fragmentos
(por definición, precarios e incompletos) de un discurso que adquiere validez
en tanto es confrontado de forma crítica con otros discursos sociales. Ocultar
esta condición fragmentaria no cambia las cosas. Nos movemos en ese doble
riesgo: auto-posicionarnos como únicos sujetos del discurso o terminar
adjudicando al otro (más o menos acallado) el privilegio del discurso legítimo,
único portavoz de la palabra verdadera. Sin embargo, de las premisas anteriores
no se deriva necesariamente ninguna de estas dos posiciones, sino la condición descentrada de toda posición de enunciación.
Persistiríamos en el malentendido si interpretáramos esta
crítica a la autoridad como una mera inversión
de las jerarquías. Nuestra apuesta es la de una subversión radical de lo que regula en el presente el derecho a
hablar. Si nuestro tiempo es también el tiempo de la migración y el asilo –en
el que millones de vidas arrasadas son forzadas a desplazarse por razones
políticas y económicas-, centrarse en esa problemática es una prioridad
política: no sólo porque cuestiona un régimen de verdad colonial que excluye
institucionalmente a esos seres humanos de cualquier interlocución autorizada,
sino también porque a través de esa crítica de la exclusión reivindica una
universalidad que no sea meramente proyectada.
Formulemos de nuevo la cuestión. Incluso si admitiéramos la regularidad de la excepción, ¿quiénes
hablan los discursos de la
subalternidad? Para responder a esta pregunta, podríamos extrapolar lo que Said
plantea con respecto al sujeto colonizado (que en principio y de forma
tendencial permite incluir al sujeto migrante) como «interlocutor». Said
distingue entre dos significados discrepantes de éste[xii]:
el primero está delimitado por el colonizador, que fija las categorías en las
que el colonizado podría intentar “dialogar”. No es extraño que, ante esa
posibilidad, el intelectual nativo se niegue a hablar y asuma el antagonismo
como único punto posible de contacto con la potencia colonial. El otro
significado procede de un entorno menos inmediatamente político.
En este contexto el interlocutor es
alguien que quizá ha sido encontrado clamando en el umbral, allá donde desde
fuera de un campo o disciplina ha producido una perturbación tan indecorosa
como para que se le permita entrar, una vez comprobado en el control de entrada
que no lleva armas ni piedras, para seguir hablando. El resultado domesticado
recuerda a una serie de correlatos teóricos de moda, como por ejemplo el
dialogismo y la heteroglosia de Bajtin[xiii].
Pero este interlocutor no es más que una “creación de
laboratorio” (sic) despojado de la urgencia vital y de la conflictividad en el
que esa urgencia se inscribe. En ambos casos, nuestro interlocutor colonizado
no logra interactuar en un vínculo comunicativo simétrico: o bien el colonizado
(subalterno) se niega a hablar o bien es “domesticado” en el mismo acto de
habla y entonces no logra establecer una ruptura con respecto al orden colonial[xiv].
Si bien el interlocutor colonizado podría
hablar, las condiciones para hacerlo son inaceptables. Por otra vía, tenemos no un sujeto sin voz, a quien habría que
dársela desde una exterioridad privilegiada -en términos de conciencia,
compromiso o actividad-, sino un sujeto desautorizado en términos
institucionales. En cualquiera de las variantes, el argumento no presupone un
sujeto puramente reproductivo y pasivo, sino un agente subalternizado que,
no obstante, despliega, a menudo de modo más o menos inconsciente, estrategias
de confrontación y resistencia.
Interculturalidad,
diferencia y comunicación
Si en el contexto del capitalismo globalizado se plantea tendencialmente un lazo entre
subalternidad y migración, entonces, la referencia a la «interculturalidad»
puede ser una buena estrategia para reconstruir los vínculos comunicacionales
con esos otros que son más bien llamados
a callar. La «interculturalidad», como forma
específica de una política de igualdad más amplia, permite cuestionar los
actuales privilegios de los que goza el sujeto hegemónico (encarnado en el
prototipo del varón adulto, cristiano, blanco, burgués, europeo y heterosexual)[xv].
Sin embargo, apenas podríamos avanzar en dicha dirección si
asociamos este proyecto intercultural a la mera «yuxtaposición» de valores,
significaciones y prácticas diferentes, relativas a las comunidades implicadas.
Lo que está en juego, por el contrario, es la «articulación» de un horizonte de sentido en común,
que no se confunde con ningún proceso de simple homogeneización, uniformización
identitaria o formación de «consensos racionales» últimos y universales[xvi].
Más que la confluencia espontánea de perspectivas diversas, la condición de
dicha articulación es la producción de prácticas comunicacionales simétricas,
esto es, la inclusión igualitaria de los
otros como participantes tanto en las instituciones públicas -estatales o societales[xvii]-
como privadas.
Apenas hace falta decir que nada semejante ocurre en las
condiciones del presente[xviii].
En un nivel concreto, conviene detenerse en algunas prácticas sociales que se presentan
como interculturales. El ejemplo del campo educativo español es ilustrativo. Por
un lado, es innegable que en la última década se han desplegado algunas propuestas
relacionadas a una «pedagogía de la interculturalidad»; por otro lado, sin
embargo, esas propuestas han sido puestas en marcha sin contar (o sólo contando
de modo marginal) con esos otros implicados. El sujeto de la enunciación, por
así decirlo, se ha limitado a construir al otro como objeto pedagógico, sin dar
lugar a su participación tanto en la elaboración como gestión de esos proyectos
educativos. Preguntar si el discurso pedagógico sobre la interculturalidad no
termina institucionalizándose como objeto teórico prestigioso entre profesores
y académicos progresistas que no muestran la más mínima disposición a poner en
cuestión sus privilegios es una tentación casi ineludible. Mientras crean
materias, seminarios, postgrados y cátedras sobre diversidad e
interculturalidad, los otros brillan por
su ausencia como sujetos del discurso.
Las ironías al respecto podrían proliferar, pero sería erróneo apresurarse a
rechazar esta pedagogía por sus déficits en
la práctica. Lo que más bien cabría preguntarse es acerca de los escollos
institucionales que taponan la posibilidad de una pedagogía desde lo intercultural. En otras
palabras, a esa pedagogía hay que pedirle que se deje leer, en primera instancia, desde sus mismos principios de
lectura. No hay que ser excesivamente perspicaz para percibir el auténtico
hiato entre esos principios de lectura y las prácticas pedagógicas actuales: en
materia de apertura educativa está todo
por hacer. Solamente por insistir en la estructura del profesorado: en las
instituciones educativas españolas, ¿qué presencia tienen maestros y profesores
inmigrantes y refugiados? ¿Qué recuperación institucional se hace de sus experiencias
pedagógicas que podrían aportar a la producción de una sociedad intercultural?
Algo similar podría decirse en torno al campo de la
«mediación intercultural»: ¿quiénes son los sujetos mediadores en los proyectos
municipales y asociativos implementados en territorio español en la última
década? Aunque podrían citarse algunas excepciones, cabe preguntarse si las
propias agencias públicas de mediación resisten los más elementales exámenes de
consistencia: la configuración de servicios, ¿contempla la inclusión de
miembros de diferentes culturas como responsables
técnicos y políticos de los
procesos de mediación? ¿Encarnan esas agencias los valores y principios que
alientan en la resolución de conflictos entre sujetos culturalmente diversos? También
en este caso nos hallamos presumiblemente ante una práctica profesional que no
ha logrado erosionar la clausura institucional en la que se mueve.
Los déficits en este
sentido son notables. La opacidad informativa, pero más gravemente la falta de informaciones
oficiales sistemáticas, no ayuda a ahondar en un diagnóstico crítico. Como
hipótesis de trabajo, podríamos sostener que la exclusión institucional de
migrantes y refugiados se extiende y acentúa en otras instituciones públicas,
por no mencionar la discriminación neta que se produce en el ámbito privado.
Para dimensionar la magnitud de esta problemática habría que preguntar sobre
las políticas y acciones que se están implementando a nivel público para garantizar
la inclusión institucional de estos sujetos a través de procesos abiertos de acceso.
La respuesta es por demás de desalentadora, empezando por los impedimentos legales
(aunque no sólo ni principalmente)[xix] que
se erigen como diques de contención (de
los otros). También podríamos invocar mecanismos de discriminación institucionalizada
bajo la forma de leyes de acceso restrictivas, trato desigual, trabas
burocráticas y una persistente resistencia cultural al interior de dichas
instituciones.
Lo decisivo es que combatir estas prácticas discriminatorias
sin transformar la misma institucionalidad
resulta imposible. Los discursos sobre
la interculturalidad, en ese sentido, suelen quedar en prácticas
bienintencionadas de reconocimiento
abstracto de las diferencias culturales o, a lo sumo, en una gestión intercultural
de conflictos entre particulares. Y, en efecto, seguirán siéndolo mientras no
impliquen una política que impida que las diferencias culturales sean
institucionalizadas como desigualdad efectiva, incluyendo las asimetrías
socioeconómicas e institucionales[xx].
¿Cómo podría defenderse un proyecto igualitario de ciudadanía sin tener en
cuenta como agentes a esa pluralidad
de sujetos culturales que, en un momento y espacio determinado, coexisten en
una sociedad? Y puesto que esa pluralidad puede dar lugar a antagonismos
sociales, ¿podría sostenerse esa exigencia sin la creación de espacios de
comunicación y decisión que hagan posible su articulación, esto es, la
producción de «puntos nodales» entre dichas diferencias? La transformación de lo multicultural en intercultural, a partir de un
trabajo de negociación simbólica entre posiciones diferenciales (virtualmente en
conflicto), es incongruente si no da lugar a una política efectiva de igualdad
en la toma de decisiones.
En
la experiencia de la interculturalidad se juega la ruptura con una versión
amable del viejo racismo que sin rechazar al diferente sigue considerándolo
como absolutamente otro. Por el
contrario, tomando el concepto de «cultura» como proceso social constitutivo[xxi], la cuestión de
la interculturalidad se focaliza en la institución de otra sociedad[xxii]. Y si bien los
críticos del multiculturalismo a menudo tienden a confundir multiculturalidad
con la experiencia de la interculturalidad[xxiii],
su distinción conceptual es nítida: la mera coexistencia
más o menos segregada de las culturas no se confunde con la apertura crítica ante el otro, esto es, con
una forma de afrontar la alteridad desde un horizonte dialógico, plural y reflexivo.
Mientras el multiculturalismo –tan propenso al discurso políticamente correcto
de la tolerancia[xxiv]- desconoce las jerarquías institucionalizadas entre las
culturas, una política interculturalista debería promover la construcción de condiciones igualitarias en una sociedad
culturalmente plural.
La interculturalidad como proyecto político
Aunque a menudo se invoca la actual “crisis” sistémica para
postergar de forma indefinida estas demandas de inclusión, lo cierto es que esta
«clausura institucional» le precede y ni siquiera es exclusiva a España: está
ligada, más bien, a sociedades con una “presión migratoria” baja. Lo que
resulta alarmante es que dos décadas
después de sucesivas olas migratorias de gran magnitud no sólo no se hayan
producido cambios favorables al respecto en España sino que, además, hayamos
ingresado en un período más regresivo aún. Para volver al planteamiento de Spivak:
la imposibilidad de hablar del (inmigrante)
subalterno no tiene ninguna relación necesaria con la presente situación de
crisis. La clausura institucional con respecto a este tipo de sujetos es una
regulación implícita de larga duración y responde más a factores jurídicos,
políticos y culturales que a una presunta restricción económica. Está ligada,
ante todo, al etnocentrismo y al blindaje que las autoridades coloniales efectúan
para preservar un régimen de privilegios. Desconocer la relación entre dicho
blindaje y la historia de los estados nacionales sería una ingenuidad. Aunque
podríamos intentar concebir un “estado plurinacional” o incluso “posnacional”
que de lugar a otros vínculos, en España la política de estado es, por el contrario,
reforzar la membrana institucional, judicial y policial que separa el interior
del exterior.
Apenas hace falta insistir en que la postergación indefinida
de este proyecto de interculturalidad equivale a aplazar la sociedad inclusiva
y plural que, en términos retóricos, se ha convertido en una coartada común. El
carácter demagógico de esa coartada se hace evidente en la persistencia de
estructuras institucionales autocráticas. Puesto que la reestructuración sistémica en curso está
incidiendo en una intensificación de actitudes y prácticas xenófobas y racistas[xxv] (por no hablar de una
arremetida clasista más vasta), resulta claro que la exclusión institucional de
estos sujetos afectados no sólo no revierte esas actitudes y prácticas sino que
además las consolida, en este caso, reproduciendo un cierto paternalismo
etnocéntrico que supuestamente elige lo mejor para el otro pero sin contar en
absoluto con él.
Por
mucho que se insista en los «estereotipos» y «prejuicios» en la literatura
especializada bienpensante, lo fundamental son las trabas interpuestas a
los sujetos inmigrados en el acceso a instancias públicas de participación,
comunicación y decisión. Está todavía por investigar de forma sistemática qué
lugares institucionales (incluyendo medios de comunicación, partidos políticos,
sindicatos, empresas, ONG y asociaciones, instituciones educativas, etc.- se
les reserva a estos sujetos “subalternos”. Para formular el problema de otro
modo: ¿qué valor tiene la interculturalidad en el proyecto europeo hegemónico?,
¿qué relevancia se le otorga en la gestión pública y privada de las
instituciones culturales, económicas y políticas? Y ¿qué espacios de
comunicación y decisión se están abriendo a esta ciudadanía plural que no se
contenta con ser objeto de políticas culturales “bien intencionadas”?
En
síntesis, antes que el mero exotismo del multiculturalismo o la
diversidad de las culturas, lo que cabe propiciar –siguiendo a Bhabha- es la
construcción de un «Tercer Espacio», como posición de enunciación que permita
articular nuevas diferencias culturales: “(...) es el “inter” (el borde
cortante de la traducción y negociación, el espacio inter-medio [in-between]
el que lleva la carga del sentido de la cultura”[xxvi].
En tanto problemática política,
el planteamiento de la «interculturalidad» como práctica traduce exigencias de democratización insatisfechas.
La
complejidad de las soluciones es indisimulable, pero eso no es pretexto para dejar
de pensar caminos que nos lleven más allá del actual mapa de desigualdad y de
aquellas posiciones ideológicas que la legitiman, comenzando por un laxo relativismo
cultural que legitima de forma irrestricta las diferencias culturales o de
tolerancia multiculturalista que coexiste con ciertas diferencias segregadas sin
proponerse la construcción de espacios comunes, abiertos y dialógicos. Ante
esta realidad, el énfasis no reside en la coexistencia,
en relaciones de mutua indiferencia o de jerarquía en la vida pública, sino
en los lazos convivenciales y comunitarios o, si se prefiere, en la producción
de un vínculo comunicacional igualitario entre
culturas, que nos permita universalizar una «ética de la solidaridad»[xxvii].
¿Hablar?
¿Para quién?
En estas condiciones, suponiendo que pudiéramos hablar, ¿a
quién hacerlo? Es improbable que dichas demandas -formulables quizás en
los márgenes de la legitimidad académica e institucional- fueran a ser
consideradas por las autoridades (europeas) actuales (a menos que civilizadamente dejemos las piedras). Es claro, entonces, que no hablamos primordialmente para ellos. Tal vez aquellos mismos que
quisiéramos que nos escuchen (partiendo de esa constelación de identidades
subalternas) no tengan la menor intención de hacerlo. Pero no necesitamos concluir
que hablamos para nadie. Eso sería
condenar nuestros discursos a la impotencia. Más bien hablamos para los que agencian o podrían agenciar ahí, de forma crítica, en esa comunidad
de luchas y demandas de justicia, en ese reconocimiento de los otros como
constitutivos de nuestra identidad.
Si es cierto que hablar en el espacio público ya supone un
desplazamiento de esa condición subalterna, la oportunidad de hacerlo debería
ya interpelarnos para responder ante quienes no pueden hacerlo. Puesto que el
acceso al discurso presupone una posición de poder, hablar siempre ya es tomar partido. En consecuencia, somos
responsables de esa toma de partido cada vez. Si no desistimos de hablar, pese
a todo, es porque asumimos la responsabilidad de participar en la producción de
una política crítica del discurso. Un horizonte de izquierda que no cuestione
las asimetrías comunicacionales de la actual formación social sería
inconsecuente. Tomar parte por los “sin parte”, como diría Rancière, implica
plantear como exigencia pública su
derecho a hablar. Hablamos para intentar habilitar a otros. Y si, como
hemos afirmado, no hablamos en nombre del
subalterno, entonces, nuestra tarea política más apremiante es la crítica radical
a un régimen restrictivo que distribuye de forma desigual los poderes del
discurso público y, mediante esa crítica, dar parte a los que no la tienen.
Lo dicho nos coloca en una posición incómoda. Hablar es ante
todo un acto de responsabilidad política ante el otro. Tal vez la principal justificación
retroactiva de ese acto sea la voluntad de reconstruir una igualdad negada,
haciendo visibles los obstáculos socio-institucionales presentes al momento de
producir una interlocución deseable. Del hecho de que el subalterno no pueda hablar (públicamente)
en las actuales condiciones no se infiere que no quiera y no pueda hacerlo
en otros contextos[xxviii].
Por lo demás, si dichas autoridades coloniales se tomaran el
trabajo de escucharnos alguna vez lo harán como resultante de unas luchas
colectivas en los que los sin parte han tomado parte. Para atenernos a nuestra
reflexión: también los sujetos inmigrantes y refugiados deberían tomar parte en
la escena (pública) del discurso. La “cuestión europea” pasa, cada vez más, por
el desafío de producir entrecruzamientos simétricos con lo extra-europeo. Conocemos
las alternativas históricas habituales: seguir reivindicando un suprematismo
ciego, construir “reservas” para los otros (centros de internamiento de
extranjeros, campos de refugiados, entidades de caridad, etc.) o conformarse
con una Europa fosilizada. La producción represiva de los otros como amenaza
cultural y económica, efectuada en la práctica (restringirle el paso,
policializar su tránsito, taponar su estancia, confinarlo en una economía
subcualificada, vedarle el acceso igualitario a las instituciones, erigir
obstáculos jurídico-profesionales, dificultar su participación como
interlocutores válidos) lo único que puede generar es una salida fascista
a los antagonismos sociales. Como he argumentado, propiciar instancias simétricas de comunicación no equivale
a suprimir dichos antagonismos sino a darles un cauce emancipatorio.
Si la
problemática de la subalternidad no se resuelve de forma exclusiva con una
política de la interculturalidad, lo inverso también podría valer: sin esta inclusión
intercultural no haríamos más que arrojar al basural de la historia a los otros
como subalternos. Una política democrática radical dista, por tanto, de una
actitud de mera “tolerancia”. Al menos desde los griegos sabemos que no hay
democracia si la ciudadanía no ejerce
libremente el derecho a hablar en el
espacio público. El “ágora” como instancia deliberativa en la «institución
explícita de la sociedad»[xxix],
sin embargo, no tendría ningún sentido si los actos de habla fueran
puestos a distancia de las diversas instancias de poder que producen formas
específicas de sociedad. Por eso tampoco podemos conformarnos con una
concepción restrictiva de “ciudadanía” circunscripta al sujeto hegemónico.
Tenemos razones para suponer que en el estado de excepción en
que vivimos el Otro no sólo no cuenta sino
que, como un espectro, sólo aparece para producir un pánico incontable. Detrás de esa política del miedo, sin embargo,
lo que peligra más que nunca es un proyecto de autonomía individual y colectiva
que por siglos dio sentido a nuestras luchas intelectuales y políticas. En
última instancia, el fascismo que proclama el definitivo adiós a la inmigración es el mismo que clausura ese proyecto de autolegislación vital que se nutre de
los intercambios simbólicos con los demás. Puesto que somos en esos otros, su
repudio es también nuestra condena. Eso abre las puertas para que en nombre de
la “lógica del mal menor” ocurra lo peor: presentar al otro como un peligro que
hay que controlar y confinar, cuando no extirpar por todas las vías posibles. En
su unilateralismo beligerante, el efecto más notable es el repudio de lo que
hay de alteridad en la subalternidad.
En esas condiciones, nuestra tarea (interminable) no puede ser otra que luchar,
con los medios legítimos que nos damos, contra esos discursos del poder que quieren
tapar, en un sentido nada metafórico, nuestras bocas. .
Arturo Borra
Texto publicado en Revista de Estudios Culturales "Ecléctica", Nº 3, Abril de 2013
[i] BORRA, Arturo: “Operación «borrado»: ¿quién da cuenta
del racismo y la xenofobia en España?” en Periódico Rebelión, 29/7/2011, versión electrónica: http://rebelion.org/noticia.php?id=133119.
[ii] La expresión es de BAUMAN, Zygmunt: Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus
parias, trad. Pablo Hermida Lazcano, Paidós, Barcelona, 2005.
[iii] Esta denegación masiva de solicitudes no es novedosa.
He procurado analizar la situación de los refugiados en BORRA, Arturo: “Más
allá de un proyecto de bienestar cercado: refugiados y desplazados en el mundo”
en Periódico Rebelión, 26/6/2011,
versión electrónica: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131170.
[iv] Teniendo en cuenta que la tasa de desempleo de
extranjeros extracomunitarios supera en más del 12% la tasa de paro de
trabajadores nacionales y comunitarios, aproximándose actualmente a la
escalofriante barrera del 40%, es sencillo advertir la creciente marginación de
estos colectivos no sólo en los mercados laborales locales sino en el acceso a
estándares de vida mínimamente satisfactorios (como ocurre, de manera
diferencial, con otros sujetos colectivos [BORRA, Arturo: “La discriminación en
el mercado laboral español. Crisis capitalista y dualización social”, en
Periódico Rebelión, 14/8/2011,
versión electrónica: http://rebelion.org/noticia.php?id=133998]).
Las consecuencias de esta marginación son parcialmente previsibles: retorno a
los países de procedencia en algunos casos, pero también aumento de la pobreza
extrema y problemas psicosociales que se derivan de estas nuevas
condiciones.
[v]
Remito, para profundizar en esta cuestión, al informe de PAJARES, Miguel: Inmigración
y mercado de trabajo. Informe 2010, del Observatorio Permanente de la Inmigración,
2010, en versión electrónica: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/archivos/Inmigracion__Mercado_de_Trabajo_OPI25.pdf
[vi]
Si bien en España existen algunas publicaciones periódicas de colectivos
inmigrantes específicos, suelen tener como destinatarios principales a miembros
de la misma comunidad de pertenencia, lo que explica su alcance minoritario y
su falta de notoriedad a nivel colectivo. Por lo demás, las condiciones
precarias de producción de estas revistas o boletines informativos
–dependientes de forma exclusiva de los reclamos publicitarios- conducen a un
tipo de producto comunicacional marcado por la discontinuidad de sus
apariciones y excluido de los estándares de calidad atribuidos a la considerada
“prensa seria”, lo que no hace sino reforzar su carácter públicamente marginal.
[vii] SPIVAK, Gayatri Chakravorty: “¿Puede hablar el subalterno?”
en Revista Colombiana de Antropología, Vol. 30, Enero-diciembre 2003. En otras
traducciones, el articulo “el” se feminiza («¿Puede hablar la subalterna?») o
se hace general («¿Puede hablar lo subalterno?»).
[viii]
GIRALDO, Santiago: “Nota introductoria”, en
Revista Colombiana de Antropología, Vol. 30, Enero-diciembre 2003, p. 297.
[ix] FOUCAULT, Michel: El discurso del
poder. Folios, Buenos Aires, 1989.
[x] BORRA, Arturo: “Más allá
del problema del paro: capitalismo y marginación sistémica”, en Periódico Rebelión, 24/3/2012, versión
electrónica: http://rebelion.org/noticia.php?id=146838.
[xi] SAID, Edward: Reflexiones sobre el exilio, trad.
Ricardo García, Debates, Barcelona, 2005, p. 179.
[xii] SAID, E.: op.cit., p. 274.
[xiii] SAID, E.: op.cit. p. 275.
[xiv]
La reducción de la dialogía y la
heteroglosia a “modas teóricas” al uso, por lo demás, carece de base. Si Said
cuestiona el “resultado domesticado” de esa interlocución es porque presupone que podría haber un “resultado”
diferente y deseable, producto de un intercambio dialógico y heteroglósico.
[xv] De modo complementario: una política de la
interculturalidad no permite resolver desigualdades que no están dadas por la
procedencia etnocultural sino por otras dimensiones identitarias (p.e. nuestra condición
de clase o género). Asimismo, implica el riesgo de incluir a otros sujetos culturales que, sin
embargo, ocupan posiciones sociales dominantes, reproduciendo otras desigualdades concretas mediante
una estratagema culturalista. El
énfasis unilateral en esta política, por tanto, conduce a la perpetuación de
otras asimetrías de poder (como ocurre en ciertas ocasiones con algunas versiones
del feminismo).
[xvi] Para profundizar en la noción de «articulación» remito
a LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal: Hegemonía y estrategia socialista, Fondo
de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004.
[xvii]
Tomo la distinción entre lo “público-estatal” y
lo “público-societal” de CASTORIADIS, Cornelius: “La democracia como
procedimiento y como régimen”, en Revista Iniciativa
Socialista, Nº 38, Febrero de 1996, versión electrónica en http://www.inisoc.org/Castor.htm.
[xviii]
Una política inclusiva semejante excluye el mito de una sociedad reconciliada. La lucha
política por la igualdad tiene acérrimos antagonistas.
[xix] Invocar lo excepcional (como ocurre con los
profesionales extranjeros de la salud en la sanidad española) para desmentir
esta participación marginal y subalternizada de las comunidades migradas
y refugiadas en el campo institucional es una falacia. En líneas generales,
basándonos en datos oficiales aportados por el INEM, poco menos del 80% de
estas comunidades está afectada por un régimen general de trabajo marcado por
la precariedad, la alta temporalidad, remuneraciones comparativamente
inferiores, cargas horarias mayores y acceso a puestos de baja jerarquía
(creándose un plus de explotación a
la que ya se produce en el actual mercado con respecto a trabajadores locales).
[xx] Algunas de estas reflexiones han sido elaboradas
por GARCÍA CANCLINI, Néstor: Diferentes, desiguales y desconectados.
Mapas de la interculturalidad, Gedisa, Madrid, 2008.
[xxii]
Como ha señalado de forma atinada José Luis García (“Interculturalidad” en
VVAA: Diccionario de relaciones
interculturales. Diversidad y Globalización, Complutense, Madrid. 2007, p. 207): “Los problemas de la interculturalidad, lejos de
concretarse en la coexistencia entre sujetos con diferentes mentalidades,
habilidades y prácticas, en los problemas interactivos de comunicación o en la
educación para magnificar los valores de todas las culturas, se plasman en las
consecuencias sociales de los mecanismos existentes en los Estados nacionales
para acoger, reconocer, dar derechos y exigir deberes de ciudadanía a los
individuos que conviven en su territorio, sin que la naturaleza del origen les
discrimine en la vida social”.
[xxiii]
Así por ejemplo Grüner, tras una crítica -a mi
entender válida- al multiculturalismo, termina repitiendo esta confusión:
“(...) la celebración del «multiculturalismo» demasiado a menudo cae, en el
mejor de los casos, en la trampa de lo que podríamos llamar el «fetichismo de
la diversidad abstracta», que pasa por alto muy concretas (y actuales)
relaciones de poder y violencia «intercultural», en las que la «diferencia» o
la «hibridez» es la coartada perfecta de la más brutal desigualdad y
dominación” (GRÜNER, Eduardo: El fin de las pequeñas historias, Paidós,
Buenos Aires, 2002, p. 22).
[xxiv]
La crítica radical a la noción de «tolerancia»
multiculturalista como credo liberal/demócrata ha sido efectuada de forma
mordaz por Zîzêk (ZÎZÊK, Slavoj: En
defensa de la intolerancia, trad. J. Eraso Ceballos y A. Antón Fernández,
Sequitur, Madrid, 2009, p. 56): “(…) el multiculturalismo es una forma
inconfesada, invertida, auto-referencial de racismo, un «racismo que mantiene
las distancias»: «respeta» la identidad del Otro, lo concibe como una comunidad
«auténtica» y cerrada en sí misma respecto de la cuál él, el multiculturalista,
mantiene una distancia asentada sobre el privilegio de su posición universal”.
[xxv]
Al respecto, tanto el “Informe Raxen” (de Movimiento contra la Intolerancia),
el informe “El racismo en el estado español” (de SOS Racismo), y el “Informe de
Derechos Humanos” (de Amnistía Internacional) constituyen materiales
imprescindibles para disponer de una aproximación diagnóstica sobre racismo y
xenofobia en España.
[xxvi] BAHBHA, Hommi: El
lugar de la cultura. Manantial, Buenos Aires, 2002, p. 59.
[xxvii]
Para este enfoque, remito a
EAGLETON, Terry: Los extranjeros. Por una
ética de la solidaridad, Paidós,
Madrid, 2010.
[xxviii]
Aunque no puedo detenerme sobre esta cuestión, es claro que en este camino la educación como formación del sujeto tiene una función política decisiva.
[xxix]
Castoriadis,
Cornelius: Los dominios del hombre: la encrucijada del
laberinto, Gedisa, Barcelona, 1988.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)









